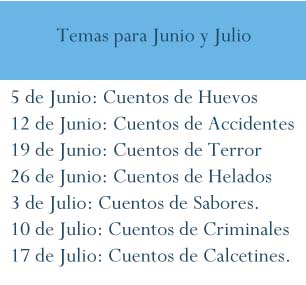Los desaparecidos
Por Fabiola Arrivillaga
Te voy a contar un cuento, hijito mío. El cuento del siete perdido en aquel mar de palabras de gente grande, de risas, de padres presumidos, de altas calificaciones. El siete que, por alguna razón más fuerte que las mismísimas matemáticas, desapareció de mi infancia para colarse oportunamente en mi vida adulta. Al que encontré, por accidente, en un corredor del supermercado a una semana de tus siete años.
Antes de comenzar debo hacer una arrogante confesión. De pequeña , fui considerada como una especie de prodigio, con asombrosas capacidades para los números. De hecho, antes de caminar ya sabía contar de uno a diez y viceversa, con adulta pronunciación de las palabras y absoluto reconocimiento de las cantidades, excepto por una: siempre me brincaba el siete.
Al llegar al colegio descubrí la necesidad del famoso numerito, porque no lo encontraba por ninguna parte: ni en el libro de texto, ni en el pizarrón, ni en el cartel de la clase. Recordar la angustia de aquellos ejercicios en voz alta repitiendo las tablas de multiplicar, o los exámenes y yo sin poder encontrar un triste siete, uno solo, que me devolviera un poco de paz, me cuesta todavía un par de horas de sueño. Sin embargo, logré graduarme haciendo uso de creatividad y otros recursos, todos honestos y legítimos.
Y es que pasados los primeros cinco años de estudio, me acostumbré al espacio vacío entre el seis y el ocho y me las arreglé para no pretender llenarlo de nuevo. Una vez graduada, decidí no trabajar y tu padre se hizo cargo de todos los gastos. Él, por cierto, conocía mi secreto, mostrándose por completo comprensivo y encubridor. Al cabo de unos años naciste tú, realización total de nuestro amor e ilusión de mi vida. Yo te enseñaba las gracias verbales y el papá las gracias numéricas, así que todo marchaba de maravilla.
Te imaginarás mi sorpresa cuando cumpliste los seis años y no te bastó con que te dijera que luego tendrías “uno más”. Y el espanto de escuchar el silencio, viendo tu boca moverse, el día que quisiste comenzar el proyecto de tu séptima piñata. Te confieso que recé con todas mis fuerzas y toda mi fe para que apareciera el prófugo de mi criba. Me aterraba saber que durante varias semanas el siete tendría que ser repetido una y otra vez, escrito y dibujado, en la tranquilidad de mi cabeza. Y el cielo respondió mis plegarias, aunque de forma inesperada.
Resultó que tú querías celebrar tu cumpleaños en la clase, un grupo pequeño, de ocho estudiantes, lo que significaba, obviamente, que eran siete tus pequeños y distinguidos invitados. Mi pesadilla se hacía todavía más evidente, ya que eran siete sorpresitas, siete invitacioncitas, siete cubiletes de pastel…todo sietes. ¡Todo sietes! Parecía una maldición. Y tu papá había salido de viaje, por el trabajo, ya sabés, cabal en aquella extraña semana. Entonces me tocaba hacer todo sola, incluso aquellas labores que más me aterraban: contar y pagar.
Fue allí, en el supermercado y, más precisamente, en el corredor de los jugos, en donde mi torpeza motriz me hizo tropezar con algo que, hasta entonces, no habría podido reconocer. En aquel lugar, en una cantidad casi tan atorrante como una nube de mosquitos e igual de sonora, un tropel de sietes me invadió la vista y el oído inyectándome de eufórica alegría. Me volví loca, comencé a gritar “siete” a todo pulmón, comencé a echar artículos en mi carreta, siete de cada cosa. A quien me volteaba a ver con espanto o lástima, le respondía con una enorme sonrisa y un entusiasta “¡feliz siete!”.
¡Qué tarde aquella! Tú caminabas conmigo, ¿ya lo olvidaste? Y te reías igual de feliz que tu enloquecida madre. Luego fuimos por helados y yo pedí, vaya chifladura, uno de siete bolas, mientras tú te divertías preguntándome “¿cuántos años cumplo, mamita?”, a lo que yo respondía con un feliz y apasionado “¡siete!”. Pero cada regalo tiene un precio, en mi caso uno igual de alto y, de nuevo, siento angustia.
Hijo mío, en una semana cumplirás un año más que veinticuatro, o la mitad de cincuenta, o la raíz cuadrada de la mitad de mil doscientos cincuenta…¡Y los querés celebrar!