Cargos de conciencia
Por Fabiola Arrivillaga
Felisa era una mujer decididamente triste. Era una decisión personal. Por alguna razón filosófica, sentía que la felicidad pertenecía a los egoístas y que ella no podría jamás perdonarse el serlo. Es por eso que llevaba tantos años sin esbozar una sonrisa. Caminaba por las calles de su pueblo y por los corredores de su casa arrastrando pesadamente los pies; su cuerpo más bien parecía una “s” mayúscula y sus ojos dos gotas de lluvia a mitad de una tormenta.
Padecía de una enfermedad cada vez menos extraña: la culpa ajena por lo que no podía arreglar. Era imposible resolver los problemas causados por otros, pero su doctrina y su crianza le exigían ser “empática y solidaria”, así que no podía ser feliz mientras existieran infelices por allí. Ocurrió entonces, pasado mucho mucho tiempo, que dejó de comer o, a lo más, comió lo estrictamente necesario, porque era horrendo tener la barriga llena cuando millones de seres humanos vivían con hambre o morían por ella. La depresión antes únicamente asumida ahora empeoraba, provocada por la falta de alimento. Pan y agua, tortilla y agua, agua hervida, agua del chorro, agua de lluvia, sed.
Luego descubrió que resultaba igualmente espantoso e inmoral vivir en una casa cómoda y cubrirse con buenas cobijas, cuando tantos viejos y tantos niños tiritaban de frío en las banquetas de los mercados o en los parques, lo que la empujó a abandonar su hogar llevándose nada más que la ropa que vestía. Consecuencia lógica: empeoró.
Felisa se convirtió en no más que un trapo sucio tirado a la orilla del camino, parte de esa extraña masa huesuda de cuerpos miserables, mendigos, borrachos, locos, cuya existencia dificilmente sería llamada vida (o viceversa). Esa mañana decidió, afectada por el último atisbo de dignidad que conservaba, mudarse a otra acera o portal que oliera menos a orín que en el que vivía; con las pocas fuerzas que le quedaban, apenas suficientes para arrastrar su piel y huesos, se movió un par de cuadras, recostándose bajo el dintel de un portón cerrado. Entró en un sopor extraño y molesto; se durmió profundamente, pesadamente, sin cobijo, sin pan, sin pensamientos.
Abrió los ojos cuando el dolor en la quijada era demasiado grande. Sentía el poder de una mano, como tenaza enorme, abriéndole la boca por la fuerza. Poco a poco, algo – Felisa aún no recobraba toda la conciencia – le metía cucharadas de no se qué, que sabía como un sueño de infancia. Y, de golpe, las buenas memorias perdidas inundaron su enmohecida cabeza, el poder de la risa, la paz de una buena siesta, el algodón de azúcar. También la golpeó la culpa, pero no la ajena sino la propia, la de autodestruirse. Lloró dulcemente hasta aliviar sus dolores, escondiendo su cara bajo las suaves sábanas que la cubrían. Aspiró el aroma a detergente fino y comió.
(El portón se abrió cuando la escuálida mujer yacía desfallecida en la acera. Tenía la frente golpeada y el rostro de quien no ha probado bocado por largo, largo tiempo. Entonces, el hombre reconoció esas cejas, esas manos y el lunar en el cuello. “¡Felisa!”, dijo, “¡Regresaste!”).



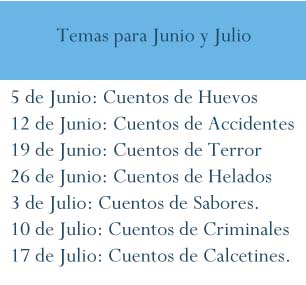


Me encantó el fraseo, buenísimo como siempre, pero perdóneme amiga: no entendí el final a pesar de haberlo leído varias veces...
ResponderEliminarBuenísimo. Como siempre Fabiola, un monton de frases preciosas. "...que sabía como un sueño de infancia." Me encantó. Saludos!
ResponderEliminary la de "ojos como gotas de lluvia a mitad de la tormenta"?
ResponderEliminarAlguien diría al final Alzheimer,
ResponderEliminarotros, demasiada conciencia.
Me gusta esa puerta
que entiendo abierta.