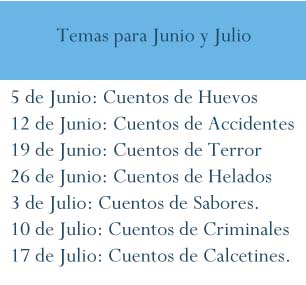Es el loco otra vez
La Casa
La casa
Por Quique Martínez Lee
Mama Elsa cerró la crujientemente oxidada puerta de metal tras de sí e instantáneamente sintió un cosquilleo en el corazón que le salía desde el brazo izquierdo hasta los helechos que colgaban de las alcantarillas de barro que recorrían circundantemente el corredor y dirigiendo los dedos temblorosos de la lluvia del día anterior hacia el jardín. Si bien su malestar no era netamente espiritual, ya que el silencio nunca ha sido catalogado como un sentimiento, tampoco era un fenómeno físico sino la ausencia de éste. El vacío no era resultado de ninguna reciente partida, ya que la última vez que despidió a alguien a través de la cortina del humo lechoso de la camioneta de las once había sido cuando su hija y nieto partieron, dos meses atrás, a la capital. Tampoco era la falta de pan de yemas en la Panadería El Gato Pinto, ni el hecho que durante la cena se privaría de remojar una rodaja en crema fresca con un poquito de sal. O mucho menos la pérdida de un ser cercano ya que de Don Felipe, su pretendiente de la infancia, seguramente ya se había convertido en una calavera con canas negras, enterrado junto a su esposa. Era más bien una ausencia inexplicablemente visceral. Un escalofrío causado por el hecho de que la luz es más rápida que el abandono del sonido.
Consumando su temor recorrió con sus oídos las rendijas más recónditas del olvido, pero incluso ella había dejado un día de empacar en polvo los souvenirs de una vida o de pegar con esquineras y saliva las fotografías de varios muertos. Ni siquiera los frascos reciclados de mayonesa y salsas importadas de tomate que ahora guardaban especias y hierbas secas, reproducían boleros robados de radiolas falsas bajo sábanas con botones de mazorcas secas. Los loros ya no pedían agua con gritos chillones ni comían masa de palitos ensartados en barrotes de lata, sino sólo la contemplaban con asco a través de espirales amarillas. La casa se había quedado muda.
Mama Elsa no quiso entrar.
Ana Reina
Ana Reina
Por: Orlando Gutiérrez Gross
Ella le tenía fobia a los perros.
Ella le tenía fobia al ascensor.
Ella le tenía fobia a la sombra de ojos, mas no al polvo compacto diez tonos más blanco que ella.
Ella le tenía fobia a la falta de cristianismo. Era cristiana.
Todo empezó cuando Él la dejó y se fue a El Salvador. Era el único país donde la mocosa y/o chilpayate podía tener una educación buena a un precio bueno. Así lo consideraron y mandaron a la pobre niña a tan dichoso país.
Él era Chef, o por lo menos así se vendía. Cuando llego a El Salvador abrió un restaurante de comida italiana. Total era lo único que sabía cocinar. Fina atención gastronómica de su tía Aura Ester, quien tenía un comedor donde el plato más famoso era “Penne alla crema di ricotta e timo limone”, es decir, penne a la leche agria.
La transición fue relativamente tranquila y emocionante para Él; sin embargo, a Ella le dieron fobias.
La infeliz mujer, se sintió sola y abandonada. ¿Cómo no? Había sido educada para casarse y procrear, y después de trece años de matrimonio, sólo había engendrado una niña. Fea. Muy fea. Con la tez más blanca de lo normal. Posiblemente era la razón por la que usaba polvo compacto mas blanco de lo normal, pretendía parecerse a la niña.
La niña estaba feliz. Muy feliz. Era la más blanca de la escuela, los demás niños la admiraban, era bella. El era un éxito con su pasta agria. Ella era infeliz.
La niña creció. Terminó el colegio. Entró a la “Academia de Belleza Comalapa” y estudió “Asistente en Esteticien”.
A Él no le quedó más remedio, que dejarle el restaurante a Blanca. La mesera. Para regresar a la par de Ella, a la niña no le gustaban los macarrones ácidos.
Alquilaron un apartamento enfrente del mío. El cual yo había comprado hacía ya trece años, y por tener un bajo conteo de esperma, Luz y yo nos resignamos a tener canes.
El día que se mudaron, uno de los perros salió muy campante y le ladró. El sólo se condenó. Nos condenó a los cuatro.
Yo le agarre fobia a la cristiana sobremaquillada que le tenía fobia al ascensor y bajaba y subía trece pisos con fobia a encontrarse a mis perros. Ella me tenía fobia porque tenía perros y no pudo convertirme al cristianismo.
Ella era coleccionista de fobias, yo de vecinos.
Amén.
Fobia a dos voces
Fobia a dos voces
Por Fabiola Arrivillaga
Estaba enamorado, casi me lo podía creer. Y ella casi me correspondía. La cuestión es que había aceptado venir a mi apartamento de soltero, a mi guarida, ella solita y desarmada. Eso requería mayúsculas modificaciones del entorno, principalmente limpieza, si yo guardaba la esperanza de su completa rendición. Claro que buena parte del desastre se colocaría, hipócritamente, en el interior de bolsas de basura gigantes y luego adentro del closet, o hasta en el techo. Se trataba de esconder. Escoba y trapeador fueron ineludibles, como inevitable resultaba, también, lavar los trastos acumulados desde hacía semanas. Me acerqué decidido pero, cuando estaba por empezar la tarea, la ví y lo primero que pensé fue...
Todo lo que quería era el roce delicado de uno de sus dedos, nada más me bastaba. Con la paciencia de la novia de pueblo, controlé cada movimiento, cada costumbre, cada hábito. Besé los restos de su comida, dormí entre sus sábanas y clandestinamente me colé en la ducha; aprendí a amar su música, su ritmo. Disfruté el placer, que era el suyo, con cada visita nocturna. Pero me faltaba eso, su piel. Y aquella tarde, como muchas otras antes, decidí ocultarme entre los platos usados, sucios y llenos de moho, acumulados en el lavatrastos, con la esperanza de tocarlo cuando viniera por ellos. Por fin se veía dispuesto a darme la única cosa que yo deseaba, a ser casi uno conmigo, aunque fuera sin saberlo...
... fue salir corriendo. O acabar con ella, tan vulnerable, escondida entre los platos. Parecía enorme y letal, pero no se movía, solo permanecía oscura y despreciable. Las manos me sudaban, el pulso, la presión, el pánico. Ninguna extremidad me obedecía, así son las fobias de incapacitantes. Pero recordé que yo era más grande que ella, más fuerte y, además, inteligente, que un vil y asqueroso arácnido de monte...
... porque eso que él clamaba sentir hacia mi especie era mentira. Lo que afirmás odiar tanto es, en realidad, o el reflejo de tí mismo o el de lo que más adorás. En mi soledad y abandono, fabricaba hermosas historias de amor en las que nos enredábamos en la misma telaraña, en las que yo, contra todo lo que hierve en mi naturaleza, no enviudaba de inmediato sino permanecíamos unidos hasta el fin de los tiempos. Soñaba despierta que me amaba, como yo a él, porque...
...y siendo así, bastaría un golpe seco con el periódico enrollado, o dejar caer un chorro de agua directo sobre ella, o llenarlo todo de insecticida. Sin embargo, por racionales que sonaran tales argumentos, no lograba entrar en acción. Entonces pensé que podría comenzar por secar los que me quedaban en el escurridor, ya luego lavaría. No contaba con su astucia; al cambiar de postura mi cuerpo y voltearme hacia los tres o cuatro tenedores secos, la desgraciada saltó...
---porque el amor es siempre correspondido. Esta tarde noté que me evadía y creí que se estaba haciendo el macho interesante, para darle sabor a la conquista, para no ser tan fácil. Giró su cuerpo hacia los platos secos y tomó entre sus manos - ¡qué no harán esas manos!- el limpiador. Pero yo no planeaba esperar más tiempo de cortejo y añoranza, así que brinqué, con todo lo que daban mis ocho patas, en la misma dirección que su mirada. Lo que ocurrió no cabía en mi imaginación ni en mis peores pesadillas...
...la desgraciada saltó y yo metí un grito de auténtico miedo. No era un grito de mujercita cobarde, era el pavor que me provocaban esas horrendas manchas en su espalda, la manera febril con la que movía sus mandíbulas, los ojos oscuros y tenebrosos. Eran esas ocho patas peludas y capaces de moverla hacia mi cuello, para inyectarme con el veneno con el que las que son como ella asesinan a los machos como yo, o como cualquier otro. En realidad sentí que no era la fobia, sino la verdad, esa sensación de amenaza y peligro que me rodeaba. Talvez fue la adrenalina en mi sistema, o el insitinto de supervivencia, el que me obligó a tomar otro camino...
...en las que no cabía una traición como aquella. Sí, su mano, la izquierda para ser precisa, se acercó vil y descarada hacia mi sitio en la cocina. Despacio, despacito, casi tiernamente. Mi corazón latía acelerado, mis ganas de amar, mi sensualidad arácnida, entraron en ebullición instantánea y no pude percatarme de lo que ocurría a mi espalda. No tenía más nombre que traición. Él me amaba...
...el camino del encierro, de la tortura, de la muerte lenta. Al alcance de mi mano estaba una botella de ron, ya vacía, morada perfecta para los últimos minutos de la causa de mis miedos. Segundos más tarde, el plan para apresarla estaba fraguado. Tan lentamente como pude, acerqué la mano izquierda para cerrarle el paso, formando con ella una especie de concha con la que intentaba cubrir todos los ángulos. La mano derecha colocaba la botella abierta con habilidad, atrás del bicho. Todo transcurría conforme a lo previsto, ni mis ojos pestañeaban, ni mi respiración se sentía...Hasta yo me sorprendí cuando, finalmente, toqué su desagradable cuerpo...
...me amaba con la deplorable manía de los machos humanos, de tomar por suya a la hembra apetecida. Su mano izquierda casi parecía ávida de acariciarme, pero su boca no emitía ningún sonido, ni palabra afectuosa. Cuando entraron, después de tanto tiempo, por fin en contacto, lo supe. Traición. Esa mano, que yo creía afectuosa y enamorada, me golpeaba el rostro para empujarme hacia la que sería mi prisión, por el resto de la vida. No fue falta de amor profundo, que todavía confieso sentir por él, sino instinto; no se como lo hice, pero le atiné a morder la punta del dedo índice, tan fuerte como pude...
...y con debilidad, porque ya no tenía más fuerza, la empujé hacia su cárcel y su sala de torturas. Luego, en un arranque histérico de odio, rocié dentro de la botella todo el insecticida de la lata, cerré la taparrosca hasta atorarla y me senté, vencido, en el suelo a observarla en su agonía. No me reí, casi me dio lástima ver esos ojos apuntando directo hacia mí. Tampoco me di cuenta de la herida en mi dedo, que se veía más inflamada de la cuenta y que dolía, dolía mucho...
...sin que me sirviera de algo. Caí dentro de una botella, que instantáneamente se llenó de no se qué aíre denso y hediondo. Mi cuerpo dejó de obedecerme, violentas sacudidas me obligaron a correr y chocarme con las paredes de esa cárcel transparente. Mi corazón le imploraba salvación, pero no hacía caso; su mirada implacable, sus grandes ojos oscuros, parecían lanzar llamas de odio hacia mí. Pronto dejé de sentir dolor y la vista comenzó a nublarse, pero no quería dejar de mirarlo, lo amaba. Las patas traseras cedieron, las medias también; las últimas en moverse fueron las delanteras: tres golpecitos y todo mi cuerpo yacía abandonado. Morí, y lo hice en las manos de mi amado.
...tanto dolía que caí al suelo. Una enorme mancha roja comenzó a regarse por mi mano y brazo y, como un golpe, el aire dejó de pasar por la tráquea. Así reaccionaba al veneno, mi teoría estaba comprobada, fue premeditado. Pero la ciencia nunca sabrá que tengo evidencias para ser aracnofóbico, la cena con mi nueva conquista no se llevará a cabo y los trastos jamás se lavarán.
...Porque no tieeene, porque le faaalta...
...PORQUE NO TIEEEEEENE, PORQUE LE FAAAAAALTA...
por Juan Pensamiento Velasco
Como casi todas las de su círculo de amistades, la del cumpleaños de Clarisa era siempre una fiesta de percepciones: no importaban mucho las realidades, sino lo que, mal que bien, pudieran dar a entender todos los impecablemente-vestidos, perfectamente-emparejados y románticamente-abrazados invitados. En esos ámbitos, las percepciones importan, claro, sólo mientras dura la fiesta. Parte de la tradición generalmente disfrutada es que al día siguiente todos comenten, cuando menos con ironía, lo que los prójimos tuvieron la osadía de aparentar. En fin: la fiesta de Clarisa, guapa, viuda desde los cuarenta y tres y con casa y apellido de prócer de la independencia heredados de quien fuera un guapo pero canceroso marido, era siempre la más concurrida y popular de todas. Digamos que Clarisa era, en la percepción de sus conocidos, la anfitriona quintaesencial; una señora Dalloway moderna, menos las complejidades emocionales y sin hija con ansias de salirse del molde, gracias a Dios.
Los invitados comenzaron a llegar a eso de las nueve de la noche, con alguna prenda típica chapina encima, como requería la invitación. No es que muchos, por supuesto, antes de ese día, tuvieran o se pusieran regularmente ropa típica. La mayoría enviaron esa misma semana – algunos ese mismo día – a sus choferes, nanas o, en el caso de la Cuqui, a su cholera, según le dijo a Marleny, al Mercado Central para comprar algo, aunque sea.
Eugenia optó por ponerse, en lugar de algún otro adorno típico de menos buen gusto, sólo su anillote de jade. Pasó buena parte de la noche con los labios apretados, mirando con decepción las enormes tinajas de barro llenas de piloyada antigüeña, que por supuesto no comió, y con asco a Rodrigo, su marido, feliz, tragándosela como cerdo. Menos mal no se topó a Clarisa, porque no habría podido evitar hacer algún comentario desagradable, de esos por los que era famosa. Al día siguiente, en el velorio, comentaría, no tan bajo como debiera debido al mal humor de pasar toda la noche oyendo y oliendo pedos, el poco tino de Clarisa al no ofrecer por lo menos algo de comida normal. ¿A quién se le ocurre hacer una fiesta y dar sólo frijoles?
María Dolores, la mejor amiga de Clarisa, divorciada y no precisamente la más brillante de su círculo de viejas cuchubaleras, se puso un tocoyal enorme que quién sabe dónde consiguió y fue muy feliz con los martinis de indita con tamarindo y las luces y cuetes del torito que quemaron a las doce. De hecho, fue María Dolores quien decidió que el torito (sin saber qué era un torito) se quemara a esa hora. Clarisa no aparecía por ningún lado – aunque la buscó por ratos – y ella ya se sentía con la suficiente confianza para tomar la decisión. Ambas se querían mucho y eran, dentro de lo que cabe, dada su educación enfocada a la frialdad, íntimas. Ramón, el chofer casi adolescente de Clarisa, fue quien bailó bajo el torito. Con tal de ganarse unos centavos extra, había mentido diciendo que sabía hacerlo, pero en realidad nunca lo había hecho. Por supuesto, terminó con una fea quemadura en el dedo gordo de la mano derecha, cuyo ardor le impidió masturbarse por tres semanas, luego de las que la calentura de todo veinteañero lo forzó a ir con una putía. La patoja no era fea y tuvo su gracia en la cama, pero a los seis días a Ramón le dio gonorrea y a los veintinueve, se descubrió ladillas.
Cuqui, que ante las amistades llama choleras a todas sus muchachas, pero que en realidad es bastante dulce y preocupona por ellas (le dan tristeza las inditas), llegó con una cartera típica muy linda y vestido negro. Su marido, con un pañuelo rojo con chibolas blancas en el cuello. Cuqui no lo dejó ponerse los caites que usa en el ingenio, aunque él eso quería. Cuqui hizo varios intentos porque Clarisa la viera, pero Clarisa, ni sus luces. Esta Clarisa, siempre corriendo en lugar de disfrutarse sus cumples. Saber dónde anda. Sí, chula, yo tampoco la he visto, dijo Regina, que llegó sin marido y con mucha hambre. Nunca había probado la piloyada y en realidad la disfrutó mucho, aunque al día siguiente no pudo ir al velorio por que amaneció con chorrillo.
Muy hermosa, con un vestido escotado y perraje enorme con pompones de lana verdes y morados, Martha fue la sensación de la noche, aunque casi nadie se lo dijera directamente. Eugenia decidió no tocar el tema, aunque quedó impactada por su belleza. Y envidiosa. Sólo María Dolores, como siempre ingenua, la había felicitado, una y otra vez, enfrente de quien estuviera. ¿Verá que se ve divina?. Martha, sabiéndose absolutamente linda, trató de hacer caso omiso de los malos tratos de las viejas caqueras, amigas de su nuevo marido. Ya se estaba acostumbrando, de todas formas. El perraje, claro, al igual que el vestido, los aretes, los zapatos, las pulseras, el maquillaje y el peinado, fueron elegidos por Tono, su esposo, que se pasó toda la noche siendo extremadamente amable y sonriente con uno de los meseros.
Las diez mesas de doce personas cada una, totalmente llenas; todos comentando lo original del tema de la fiesta, algunos con genuino gusto, algunos con cierto desdén. ¡Cosas típicas! ¿A quién se le ocurre? ¡Esta Clarisa es genial! La marimba orquesta comenzó a tocar desde las nueve, pero no fue sino hasta las diez y media que la primera pareja se animó a bailar, en parte por que los cocteles de indita ya hacían efecto y en parte por que a cualquiera se le antoja bailar el jugo de piña. Bailando los primeros, empezaron todos los demás.
Con una faja roja y amarilla comprada en el mercado de artesanías de la zona trece, Gladis marcó su recién liposuccionada cintura. La cintura no le duró mucho claro, empezando por que se pasó toda la fiesta tras las bandejas con chiles rellenos en miniatura, pero su liposucción era casi, casi tradición anual, así que en realidad no le importaba gran cosa. Lo que sí le importó, y mucho, fue que Clarisa no se dignara saludarla a ella, pero sí a Gabriela, la nueva esposa de su ex, que, encima, también había optado por una faja casi igual a la suya. Por supuesto, en realidad Clarisa nunca alcanzó a saludar a Gabriela – a nadie, de hecho – pero Gabriela mintió, tal como hacía siempre que veía una oportunidad jugosa de molestar a Gladis sin manifestar tan abiertamente el obvio desagrado que sentía por ella. Todo es cuestión de percepción.
Nadie en realidad se percató durante la fiesta que Clarisa no estuvo. Ni recibiendo, ni saludando, ni atendiendo, ni ordenando, ni despidiendo. ¿La culpa? Su horror a las cucarachas. A las ocho y cuarto, casi lista, Clarisa sacó de una bolsa plástica grotescamente empolvada que estaba hasta arriba en su clóset, el güipil tejido con hilos de seda que había comprado hacía catorce años en Chichicastengango (lo único que compró la única vez que fue) y del que convenientemente se acordó, para ponérselo junto con una espectacular falda roja de Carolina Herrera. Entre tanto preparativo, se le había pasado bajarlo desde el día anterior. Pero antes de ver siquiera el güipil, del que no se acordaba muy bien (¡Ojalá combine con rojo!), salieron de la bolsa al menos una docena de cucarachas, de esas grandes y gordas. Ni el grito pudo pegar, porque el desmayo le vino antes. Al caer, recta y de frente por lo apretado de la falda, se pasó quebrando la nariz contra una de las repisas del walking closet y murió, a los pocos minutos, asfixiada en su propia sangre, que sí combinaba muy bonito, eso sí, con su atuendo.
¿Y quién la encontró? Preguntó Gladis en el velorio, todavía con ganas de más chilitos rellenos. Pues gracias a Dios, mirá la casualidad que Tono estaba buscando no se qué con un mesero justo en el cuarto de Clarisa y ellos la encontraron, chula, djjo Eugenia con un tono neutral bastante raro en ella, dada la circunstancia. Con la nariz rota, llena de sangre y tres cucarachas aplastadas pegadas en la frente...Pero al menos puede irse tranquila: la percepción general es que otra vez dio la mejor fiesta del año.
Paranoia Blues
PARANOIA BLUES
Rodolfo de Matteis
Paranoia Blues es muy hermosa para mi. Su manera de hablar acelerada con la mandíbula contraída y aquel suyo explotar de repente en risas exageradas me saben de muy sensual.
Desde que la conocí estudia Medicina. La conocí hace unos 16 años atrás. Lo que la atrasa tanto en conseguir su licenciatura no es su incapacidad, al contrario; es el hecho de que cada enfermedad que estudia a Paranoia Blues se le agarra… Se la pasa buscando y encontrando todos los síntomas que acaba de estudiar.
Tanto tiene miedo de enfermarse que naturalmente se le volvió una fatiga el comer, simplemente no puede, su garganta se cerró, hace años, por miedo a infecciones alimentarias y/o respiratorias. Ya no hay cenas con amistades por Paranoia Blues. La alimentación para ella es una rutina privada y pesada, con calditos o a lo máximo cremitas de quesitos blandos, todo a cucharaditas, y cada una le cuesta largos minutos de duro trabajo. De veras.
Paranoia Blues es muy simpática, cuando me cuenta sus historias pienso que la paranoia sea la más alta de las invenciones humanas ¿quién más la tiene? a lo máximo algún perro, por hacer feliz su dueñ@. La paranoia de veras es una obra de arte: el ver como un agradecido día normal se puede de repente volver una tragedia extrema por la simple entrada de un mosquito por la ventana… ¡cómo! ¿no sabes que del extranjero vinieron por avión mosquitos tigres? ¿o aún peor mosquitos infectados con la Fiebre Dengue? Y no hay modo de regresar a la quietud o a la normalidad. Ni matando el mosquito. El día ya se fue, lo bueno es que mañana hay otro día.
Cuando hacíamos el amor… ¡que mujer!... pero varias veces ella lanzaba un grito, uno particular, entre los muchos gritos de placer que lanzaba, ya que se expresaba muy bien en la cama; hablo de un grito de terror: ¡se rompió el condón!
Por supuesto su más grande fobia es el Sida, ¿o la Toxoplasmosis? No se puede agarrar nada del piso, ni tocar las hojas las flores o las plantas de la naturaleza, porque en donde que sea puede haber miado una rata, contaminándolo todo por supuesto con la toxoplasmosis, misteriosa terrible enfermedad. ¿Estas loco? me decía cuando yo tocaba cualquier cosa. Sí la toxoplasmosis compite con el Sida, pero el Sida me molestaba más, ya que yo tenía en seguida que decirle: no el condón no se rompió, a ver a ver hay que chequearlo bien, cada rato durante cada maravillosa vez que hacíamos el amor como dioses.
Cuando un día llegó a pedirme de ponerme dos condones, uno encima del otro ¡por seguridad ya sabes que tan fácil pueden romperse! pues decidí que había llegado el momento de hacerme un test por el Sida. O sea yo el Sida no lo tengo, ni algún virus o enfermedad que se pueda transmitir sexualmente, pero ella no lo creía no confiaba, y decidí hacerle este regalo: me hago el test y la pongo tranquila.
Así que una mañana voy al hospital temprano, me saco la sangre y se la dejo. Después, feliz, le hablo a Paranoia Blues: ¿Y la respuesta? Ya sabes que no dan la respuesta en seguida, me dijeron que regresara en ocho días por ella. ¡Aaah! ¿estas loco? ¿porqué me lo dijiste? ¡Van a ser los peores ochos días de mi vida! ¿cómo piensas monstruo que yo pueda dormir o comer ahora sin conocer la respuesta? Pero querida… antes era igual… ¿como puedes pensar esto, monstruo, como puedo vivir yo? ¡Ahora va a ser un infierno!
Y de hecho fue un infierno en esos ochos días… bien solo hubo un pequeño relajo cuando por parte de la Universidad tuvo que estudiar la tuberculosis y su atención se centró en el análisis de la saliva, continuamente buscando trazas de sangre en ella. Por lo menos no era mi culpa.
Eventualmente los ocho días más largos después de los de la Creación se acabaron y yo pensé bien, conociéndola, llevarla conmigo al Hospital pa’que viera con sus propios ojos que el papelito con la respuesta al test del Sida venía del Hospital y no de mi impresora. Entramos, hay asientos libres, la invité a sentarse para enfrentar tanta emoción, y fui a la ventanilla donde una empleada de veinte años me dio un sobre cerrado. Se le entregué en sus manos pa’que lo abriera. Pálida, pobre, con manos temblantes Paranoia Blues abrió el sobre, sacó el papelito y lo leyó. Una sonrisa… negativo, dijo. Wow, salvo, y soñaba ya merecido sexo natural y sin golpes cardiacos.
Pero… ¿porqué estuviste tan tranquilo? Ya te dije que no tengo Sida ¿y como sabías… ya que el sobre venía cerrado? Siempre supe, siempre te dije que estoy sano. No, y su cara se obscurece, y no es una nube, es una tormenta tropical, y de repente un relámpago en sus maravillosos ojos ¿porqué le dijiste chau? ¿chau? ¿y a quién? A la empleada de la ventanilla. ¿Y que? ¡Se le dice buenos días, no chau! Oye tiene veinte años puede ser mi hija. ¡No, estuviste de acuerdo, estaba todo arreglado! Y llorando se corrió del Hospital.
Unos días después me llamó por teléfono: Estoy en Londres, dice ¿y que haces en Londres? Acompañé a Gastón. ¿Gastóoon? Sí Gastón, es muy simpático Gastón. ¿Gastón… el director de la sucursal nacional del Banco Mundial? Si él, Gastón. Pero… si todos saben que Gastón tiene Sida… ¿Sabes qué? Ya que me tengo que morir de Sida… mejor con él que tiene millones que contigo que no tienes ni uno…
Fobias Sociales
Fobias SocialesPor: Patricia CortezTenía miedo a acercarse a la gente, que alguien se diera cuenta de sus debilidades, que la vieran con poca ropa, que conocieran su cuarto, su santuario.Caminaba por la vida sin darse mucho color, su ropa discretísima, sus miradas cuidadosas, sus escasos dos amigos y su incapacidad para subirse al transporte público que la hacían tolerar un trabajo mal pagado a dos cuadras de su casa, donde el contacto con la gente era mínimo.
Hasta que lo conoció a él, tan diferente, tan atractivo que era imperativo cambiar para estar a su altura. Después de su sonado fracaso al intentar ir al cine, él decidió que era el momento de acabar con la fobia.la convenció que lo más lógico era la terapia de choque, hacer todo lo contrario y de esa manera combatir la fobia.Hace una semana comenzaron los planes: fotos, ropa provocativa, y web cam.ahora tiene 5,000 amigos en facebook y siguen aumentando, pero todavía no ha logrado entrar al cine.
Ironías abandonadas
Ironías abandonadas
Por: Mariana Hernández Batlle
Luz está enamorada de sí misma.Todos los días al despertar mira al espejo y se dice a si misma lo hermosa que es, lo plena que se siente, lo bien que están las cosas en el mundo. Entonces, se ajusta un rizo rubio, se sonríe seductoramente y se lanza a enfrentar la vida.
En su trabajo no hay ninguna duda de que tienen suerte de contar con ella, por lo mucho que entrega a su labor, y porque de hecho es una mujer brillante, física e intelectualmente. Más de una vez ha tenido la oportunidad de compartir sus ideas y conocimientos con otros, menos afortunados en cuestiones de cultura y de educación, y ha visto en sus ojos encenderse la luz, la misma luz de su nombre.
Se pregunta entonces si todo no habrá estado predestinado, y se lo pregunta porque al final ella siempre supo apreciar la ironía en la vida, y la ironía de ser una mujer perfecta que vive una vida perfecta pero de mentiras no se le escapa ni un momento. Sobre todo que -en su caso particular- la ironía tiene nombre y apellido: Darío Cuestas, su marido.
Darío y su mirada oscura, Darío en tanto su opuesto y a la vez su gemelo. Darío por quien ella lo abandonó todo para seguirlo en su aventura, un empleo que la hacía feliz, su hermana, depositario infinito de secretos, su amiga íntima y la luz de la casa de sus padres.
Otra ironía era vivir tantos años en este pueblito de provincia, cuando venía de la Gran Ciudad, donde hasta el sol brilla diferente, donde hay conciertos y teatro, y parques y avenidas, y gente multicolor que corre a prisa por las calles. Ironía el que aquí en este pinche pueblo, tan repleto de soledad, hubiera descubierto su fertilidad.
Pero de todas las ironías, aquella que realmente le marcaba, era que Darío ya no la amaba. Que había dejado de desearle, que se habían acabado los besos y la complicidad, y que un día, de repente, la había dejado. ¡A ella! Cuando a ella, simplemente, no se le dejaba…
Hermosa, inteligente, divertida, “esto” era algo que no tenía que ocurrirle, jamás.
Y la ironía que superaba a todas las demás era que ella había aceptado su papel de mujer abandonada. Había llorado y sufrido, y se había auto-flagelado, como nunca se lo admitiría ni a las amigas ni al mismo Darío. Había gritado desesperada, había deseado golpearlo, a ver si lograba despertarlo a él, ya que ella parecía no salir de la pesadilla. Hasta que al fin, después de mucha lucha, al fin lo había aceptado.
“Esto” había sucedido. Era un hecho concreto que no sólo le ocurría esto a las demás. Darío la había dejado. Tanto así que se evidenciaba día con día en la mitad de la habitación que persistía en su vacío, en su frío, en su ausencia. Ninguna cantidad de hechizos lograron llenarla de nuevo.
El tren silba y truena, interrumpiendo a Luz en su monologo interno. Entonces, empujando cajas y maletas, y abrazando a su hijo contra su generoso pecho, entra al vagón gris y se instala junto a la ventana.
Mira por última vez a este pueblo que deja para siempre. Silente, le agradece por sus vastos dones, amigos y sabidurías ganadas, y cuanta dulzura ahí vivió. Con aliento renovado vence las lágrimas y recuerda su destino. Adormitada por el tren sueña con volver, finalmente, a los secretos de su hermana, a los brazos de su amiga, y a la luz de la casa de sus padres…
Gulliver descubre a Pegaso
Había una vez un hombre que se creía pequeño. Los arboles los miraba gigantes, el cielo lo miraba lejos. A veces sentía que lo iban a pisar y entonces se escondía, caminaba por las orillas y no se arriesgaba a caminar sobre los techos pues también le tenía miedo a las alturas y cualquier cosa le parecía un abismo y que podía resbalar en el. Le daba mucho miedo la gente pues andaba pensando siempre que se hablaba mal de él y en el mejor de los casos tenía miedo de que pensaran que era un tonto.
Un día cansado de tanto susto, decidió evitar sus miedos y se construyo una burbuja, donde vivía el y su otro yo. Al principio le pareció divertido, su otro yo, si que le entendía muy bien y parecía que el amor duraría toda la vida. Pero un día su otro yo, se canso, le dio tanto miedo tener miedo, que decidió dejar al hombre solo.
Este al principio muy triste, le tuvo miedo a la soledad, pero pronto comprendió que todos están solos. Así que decidió comunicar su experiencia con los demás. Además, de ahora en adelante, si sentía miedo de algo, lo hacía y le ponía todo el corazón y toda la pasión. Dejo de importarle lo que la gente pensara de él. Si sentía miedo de caminar en calzoncillos por las calles, a propósito se lo ponía en la cabeza y salía a hacer el mercado. Empezó a pasearse a las orillas de grandes acantilados coqueteando con el abismo, y un día quiso dormir en la rama más alta de un enorme árbol. Se tendió sobre una ceiba y esta quedo aplastada. De entre la multitud que se aglomero en el sitio, había un enano y le dijo, “¡Oye gigante, ten cuidado que nos vas a arruinar el bosque!
El gigante saco sus alas y despego hacia el infinito.
La paterna milagrosa
La paterna* milagrosa
Por Quique Martínez Lee
*inga edulis, también conocida como cushín o guaba

inatorias para la copa del mundial sub veinte era el clásico de la liga española o los cuartos de final del fútbol sala. Cada domingo, religiosa e irónicamente, después de misa le tocaba servir cervezas y boquitas de carne picada a mi padre y sus amigos en la sala de la casa, propiamente distribuida para albergar la última deuda electrónica adquirida: el nuevo equipo televisivo con los avances necesarios para poder hacer reprisse de las mejores jugadas, segundos después de ser transmitidas. Ella hubiera preferido que compráramos una lavadora con nanotecnología, que remueve las arrugas en apenas 20 minutos reemplazando el agua por vapor, para quitarle el percudido a los cientos de camisolas necesarias para mantener un año de campeonatos. O mínimo para darle el cuidado necesario a las joyas del rey de la casa: tres camisolas del Xerez Club Deportivo, traídas en la única y más reciente visita de mi padre a su Madre Patria. Igual ahorraba un 35% más de agua, o así lo había leído, lo cual siempre era bueno para que el depósito no se vaciara y evitar tener qué acarrear agua en una palangana para vaciar el inodoro, especialmente luego de los convites deportivos.
Mi papá y la religión no se llevaban. Él cuestionaba las bases de toda agrupación humana que no tuviera qué ver con zapatos cundados de burrunchitos en la suela, medias hasta las rodillas y una pelota cuajada de hexágonos. Su padre, mi abuelo, había inculcado en él una búsqueda sistemática de la verdad, exacebarda por una profesión iniciada en su período militar. Él era poligrafista. La palabra me parecía chistosa a escondidas, no era conveniente que me pillaran mofándome de la herencia familiar, especialmente cuando mi futuro sería financiado por Veritas Sociedad Anónima, la compañía que un día le daría de comer a mis hijos y nietos y demás descendencia. Mi abuelo, durante la crisis de su edad media, lo cual lastimosamente no tenía nada de medieval como yo hubiera querido creer según mi madre me explicaba, había emigrado de España hacia nuestra tierra, dejando su natal Matagorda para buscar una afirmación existencial, y terminó encontrando a mi abuela con un vestido rojo estampado de familias de conejitos cuando salía contoneándose para comprar berro. Se escaparon, como todos los abuelos, durante un medio día y sobre una moto que hacía poco ruido y tiraba mucho humo, debido a “las cicunstancias”, también conocidas como “mi padre”. Sí mi familia estaba llena de nombres e historias cómicas de las cuales no me podía reír, al menos en público.
La abuela murió durante el parto, dejando solos a los dos forasteros bajo otro orden de cielo. El viejo agradecía a Diógenes, el filósofo griego, el que su hijo no hubiera sido una niña, ya que aparte de su amor por el fútbol, especialmente por el Club de Jerez y su bagaje de conocimiento poligráfico, no tenía nada más que ofrecer al crío. Y fue así como entre las chamuscas en la polvorienta cancha del pueblo y los partidos dominicales en el comedor frente al mercado, lanzó a un joven hombre dentro del “mundo de Sofía”. Mi papá, a su vez, intentaba hacer lo mismo conmigo, con las marcadas desventajas de la ausencia del abuelo, quien murió antes que yo lo conociera, y la cachurencia de fin de semana de mi madre.
Hace dos domingos nos encontrábamos viendo la división intermedia paraguaya, Sportivo Trinidense contra el Rubio Ñu, cuando entra mi madre con una bolsa de costal sintético colgando del brazo. Pasó de largo como estaba instruida a hacerlo, contorsionándose detrás del sofá y saltando dos canillas peludas que salían del short del ayudante del pinchazo de la vuelta. Me incorporé del cuadrito del piso en donde estaba sentado y agachado, no sin sufrir un corto abucheo, pasé frente al plasma para atravesar el comedor y llegar a la cocina. Mi mamá sacaba cosas de la bolsa con resignación frustrada como siempre, y siguiendo la rutina me empiné para darle un beso en el cachete. Me quedé viendo por si traía botellitas de azúcar, pero sólo salieron vísceras fritas de coche, dos litros de cerveza, un gran muñeco de tortillas, un manojo de culantro y unas cosas verdes alargadas.
-¿Qué es eso?- pregunté señalando con la boca lo que parecía una mano de ejotes gigantes.
-Ya te dije que no señalés así, es vulgar- me dijo luego del chipotazo fingido en los labios. Luego sonrió y continuó –Eso es culantro, no te hagás el chevo. Así mirá, sabés que no es perejil porque el culantro tiene culo- agregó mostrándome las raíces. Yo reí amaneradamente.
-¿Qué hacés, vieja?- gritó mi padre desde la sala -¿Querés convertir en cocinera al niño? Dejá mejor que venga acá a ver esta vergüenza de árbitro.
Me salí con la curiosidad latente de saber qué era aquel vegetal misterioso. Se quedó rezando, o al menos eso parecía por la letanía que repetía para sí misma. Pasé otra vez bajo los abucheos y mientras me sentaba meditaba en que el perejil también alguna vez tuvo culo.
Mientras pasaron los Southen Casuals contra el Everton and Maple Club, cinco quetzales de tortillas con mollejas y chiltepes, los Tecos de la UAG contra Zapata F.C. y el Inter Bom-Bom contra el Oque-del Rey, se fueron retirando los hinchas sudorosos de cansancio ajeno, ya que debían de cumplir las labores y sopores propios de la consumación de la semana. El siguiente domingo no sólo sería otro día, sino “El” día. Nuestro país disputaría el juego final que lo clasificaría al siguiente mundial de fútbol o lo eliminaría como siempre. La esperanza moría y revivía, como el Fénix, de manera rutinaria.
Finalmente nos sentamos a la mesa silenciosamente. Mientras mi madre agradecía por los alimentos y mi papá atacaba un plato de frijoles blancos, en el centro de la mesa destellaba de misterio un canasto con cinco enigmas largos de color verde. Tuve que esperar hasta el postre para que mi mamá me ofreciera uno pequeño. La cáscara era lisa y reseca, casi plana de no ser por varios abultamientos ovalados que, según parecía, guardaban en compartimentos individuales varios frutos divinos que constituían una sola y única esencia, misterio inefable del reino vegetal.
-Y para tu papá una grande, con doce pepitas, como los apóstoles.
Lo abrí con dificultad, botando uno de las bolitas al piso. Parecía un bodoquito de algodón húmedo y aromático. Me lo metí en la boca y un sabor raro asaltó mi paladar mientras la cobertura se deshacía lentamente dejando hilitos dulces en mi lengua. Pero el verdadero asombro lo reflejaba el rostro de mi padre. Parecía que sufría de una apoplejía etérea. Mi madre lo observaba en éxtasis pentecostal con lágrimas en los ojos. Sin hablar, pasó los dedos sobre la superficie hasta que mi madre lo detuvo.
-¡No lo toqués! Lo podés arruinar.
Se lo quitó con cuidado y lo puso de nuevo en el canasto, no sin antes ponerle debajo un tapete de crochet que usualmente decoraba la mesa. Mientras mi madre oraba hincada y apoyada en la mesa, mi padre se paseaba de un lado a otro hasta desaparecer por la puerta. Cuando pregunté por lo que pasaba, mi mamá me acercó a la fruta y distinguí, mientras ella me lo iba explicando, unas vagas caritas, unas de frente y otras de perfil, en cada una de las inflamaciones de la corteza.
-Son los Santos Apóstoles, mijo. Esto es un milagro.
Se quedó cuidándolo de alguna fuerza invisible que quisiera arruinar esa señal divina hasta que llegó el viejo rodeado de amigos. Entonces pudo salir corriendo a la iglesia para comentárselo al padre.
-Vean esto- le dijo a sus compadres -es Lucio Hernández, el técnico de la selección con el resto del equipo.
Emitieron una exclamación colectiva y luego cayeron todos de rodillas y juntaron sus manos. La siguiente semana sería una locura.
Mi familia y la paterna se convirtieron en la curiosidad y el orgullo del pueblo. Primero se apareció un periódico muy popular de la ciudad, le tomó fotos al milagro y luego a nosotros, todos vestidos con el uniforme del Xerez, hasta mi mamá cachó una playera prestada. Luego llegó un noticiero de Miami que pasaban sólo en las noches por lo que no me dejaron verlo, lo cual llamó la atención del gobernador y los alcaldes de pueblos aledaños que se acercaron para otorgarle al fruto las llaves del pueblo. Fuimos visitados por varias peregrinaciones de feligreses religiosos y deportivos quienes le ofrecían flores y elaboraban alfombras de aserrín y adornaban con panes en forma de cocodrilos. Le llevaron guardabarrancos y senzontles cantores en jaulitas adornadas. La llenaron de humo de incienso y desodorante en aerosol. En las calles deambulaba una camionetilla con altavoces que anunciaba, entre tonadas de merengue y reggaetón, la presentación del partido de la selección frente a la morada de la paterna milagrosa. Esta vez sí íbamos al mundial.
Llegó el domingo y todos se reunieron frente a la casa, en donde mi padre había colocado el televisor de plasma bajo una toldo de terciopelo carmesí sostenido por cuatro parales de bronce y adornado con gruesas trenzas doradas que acababan en borlas majestuosas. Frente a él, envuelta en un paño blanco bordado sobre un cáliz rococó, se alzaba la paterna en todo su esplendor. El pueblo entero esperaba de rodillas el inicio del partido. En el asiento principal, el padre vestido de gala se cubría con una sombrilla amarilla el sudor que le chorreaba del sombrerito. A la derecha, mi padre. Seguido de mi madre y yo en el centro. Todos con banderines en la mano y comiendo manzanas acarameladas y chupetes de azúcar con forma de cono. Fue un día feliz para todos.
No vale la pena hablar del partido. No pasamos al mundial. No importa, igual y yo le voy a Brasil y mi papá y mi mamá a España.
Verdades
Verdades
Por: Fabiola Arrivillaga
Alguna fascinación tendría el zacate, esa que ahora no consigo comprender con el uso de mi mal ejercitada y bastante oxidada razón. Talvez si hago un esfuerzo, las arrugas que turban mi memoria se desdoblen para dejarme pasar y descubrir qué misterio me mantenía, por horas, tirada a los pies de aquella calandria, con la oreja cerquita del suelo y los ojos cerrados. Ni las hormigas rabiosas me hacían desistir, ni los mosquitos veraniegos, ni el chiflón de las cinco. Solo dos cosas podían moverme de allí: la dulce voz de mi abuela, anunciando el café con champurrada; o el llamado de mi abuelo, que pregonaba una noche interminable de anécdotas fascinantes para evocar “tiempos mejores”.
El tacto comienza a darme los primeros recuerdos concretos. Cosquillas. Cientos de bracitos, plumitas, patitas; ¡qué cientos!¡miles!¡millones! Una sinfonía de caricias traviesas activando cada terminal nerviosa del cuello y la oreja, y los largos cabellos rubios, despeinados por tanta potranqueadera. ¿Sería el viento?¿O el hormiguero que hervía a pocas cuartas de mi cabeza? No, no. Creo que, talvez, era la misma voluntad de la grama, las patas de gallo, el anis de chucho y todos los demás yerbajos. ¿Voluntad, dije?
Por allí, se van colando sensaciones al olfato. Ese olor ácido y dulzón que a nadie agradaba ( Más de una tía me habría retado con el “chish m'hija, allí se hacen pipí los animales”). ¿Y a mí que fregados me importaba entonces, si a las seis y media me metían a la regadera? No sentía asco. Me encantaba el aroma, adornando como perfume aquel tintineo de campanas opacas, campánulas a veces, que golpeteaban insistentes cualquier centímetro cuadrado de piel que yo expusiera. Mi piel de niña pequeña, mis siete-ocho años, se sentían seguros y cobijados por tanta caricia. Casi me perdía dentro del mar esmeralda, que podría haber sido mi hogar, mi origen. ¿Será que mi estirpe no descendió del mono, sino ascendió del zacate? La edad te hace perder la cordura y la verguenza, te permite decir cosas de locos sin que te juzguen igual. La edad, y mis lágrimas que riegan hoy tres violetas, herencia de aquellos hermosos años en los que creía en la magia con todas mis fuerzas. La edad, ¡qué hermoso tener ocho años! ¡Pero las ocho décadas me golpean, como si me acostara sobre piedras y no sobre zacate fresco de primavera!¡En mi cachete siento el frío de este piso citadino!¡Se acabó la inmensa verdura del campo!¡Se acabó, como mis años!
La inmensa verdura...y mis ojos llorosos por eso de ver tan de cerca. Pero no perdía detalle. Perfecta simetría en cada hoja de grama. Las venas, pulsantes, circulando savia y vida y oxígeno. Todo. Nada más afuera de esa perfección, excepto por el celaje rosado, anaranjado, rojo, que dibujaba extrañas y majestuosas figuras en las nubes, repentinos distractores de mi observación botánica, de nuevo capturada por una que otra florecita lila o blanca o amarilla. Y los infinitamente pequeños granos de polen, volando hasta mis narices para provocarme un estornudo, que concluía en ataque de risa. Entonces reía, ¡ay, cuánto reía! La vista se metía profundo, por la intimidad de las guías de grama, haciéndome imaginar complicadas ciudades que no eran ni terrestres ni subterráneas, sino de hadas, gnomos, salamandras...Ejércitos de criaturas, hoy imaginarias, que ocupaban mis fantasías más reales. Uno que otro cochinito de humedad, hecho bolita, que tomaba entre mis manos, con crueldad científica, hasta conseguir que se desenroscara y dejara al descubierto toda una familia de pálidas crías, torpes y alocadas. Lo abandonaba en el acto y perseguía con la mirada su curso, mientras inventaba historias, monólogos y conversaciones, a veces pronunciadas en voz alta.
“¡Está loca!¡Está loca!”, mis hermanos pequeños intentaban molestarme, pero yo apenas escuchaba. Había mucho más en qué pensar. Tanto como ahora, o igual que antes...Ahora, ya de nada sirve pensar, solo para descubrir mis jardines secos por la helada de febrero, rosales muertos y puras momias de cochinito abajo de las macetas vacías. Ya ni telarañas quedan en mis ojos, solo el vacío escalofriante que me eriza la piel cada vez que me veo al espejo. ¡Atrevida!¡Tonta!¡Para qué verte al espejo, vieja estúpida!
A veces, eso lo recuerdo cada vez que de la cocina me mandan berro, arrancaba de raíz una pata de gallo y la mordisqueaba con frenesí para extraerle el jugo. Desde que me explicaron, con la irrefutable inexactitud de los adultos, las diferencias raciales con evidencias como que la piel negra obedecía a comer tierra y carbón, o la piel amarilla a no comer hígado de res sino solamente arroz y soya, yo sostuve que si me dedicaba, de vez en cuando y con el respeto y agradecimiento del caso, a comer algo de lo que el mismo suelo me entregaba, pronto adquiriría el color y los rasgos de aquellos seres vivos de los que me sentía parte. Era tan agradable lo de masticar esos delgadísimos tallos, que aún puedo paladear el sabor discreto de su médula. Lo recuerdo cada vez que traen berro, el berro horrible, amargo, amargo como el fin de mis días, como el fin que intento endulzar con las pocas y pobres memorias de los años felices.
Pasos incesantes invaden ahora el corredor, tras la puerta de mi dormitorio. ¡No quiero visitas!¡No quiero enfermeras!¡Ni doctores!¡Ni espejos!¡Ni macetas!¡Ni nada! No quiero comer, ni beber, ni dormir, ni fumar, ni emborracharme!¡No quiero besos ni otra carne! Solo desearía que estas lágrimas tiranas me llevaran, navegando, hasta mi último recuerdo. Hoy siento frío en mi mejilla, pero no entonces. Oreja al suelo, sobre la grama, todo era calidez y ternura. Todo era bondad e inocencia. Y libertad y falta de prejuicios. Y buen oído y estar dispuesta a escuchar. Tenues soniditos, como chasquidos, comenzaban a cobrar forma audible y a ganar significado. Cuando me percaté, no sentí miedo, solo pegué un poco más la cabeza y cerré fuertemente los ojos, estiré el suéter y apreté los labios. Ningún otro sentido podía interrumpir la recepción acústica que daba inicio y que, poco a poco, se convertía en mensaje. Primero, los golpecitos parecían puras consontantes. “Nnnnnnnn”. “Nnnnnnn”. “Ncrzcs”. “No crzcs”. “No”. “No crezcs”. “No crezcás”. ¡Por fin lo recuerdo!¡Ese era el mandato!¡No crezcás, decían las hojas!¡Conservá tu niñez, mandaban la Tierra y el campo!
Tonta de mí, pobre vieja estúpida, estúpida desde joven, desde niña. Desde que fuí conquistada con otro verdor y otro aroma. Desde la primera exploración de otras tierras más profundas. Desde que le vendí mi voluntad a lo mundano. Desde que decidí rendirme ante lo perecedero y traicionar mi esencia. Tonta de mí, que desobedecí al llamado de las hadas y que, hoy, no soy más que un viejo despojo, marchitándose en el suelo de este cuarto de hospital, en el que no siento más que el frío del cemento y el dolor del alma, y las lágrimas que ya se están secando.
El cuarto de los vegetales
El cuarto de los vegetales
Por Lucía Escobar
Son cinco como los dedos de una mano. Cinco camas, cinco cuerpos que hay que atender, cinco vegetales.
Mi rutina empieza con Cebolla. Viejo como el campo, seguramente indígena golpeado una vez y otra vez por la vida. Su cuerpo no me produce asco, me acostumbre a sus capas de cobre, como cebolla rojiza de fiambre. Lo limpio mecánicamente, de arriba abajo con esponja. Mis guantes resbalan por los pliegues de su piel, quitan la mugre, lo limpian. No me cuesta nada darle la vuelta, es frágil como ciruela vieja. Casi no huele, más que a suero contenido, y a veces a orines. Por alguna razón, durante el tiempo que lo atiendo, lloro, de mis ojos surgen cataratas de tristeza que mojan su cuerpo casi muerto. Nadie lo visita, nadie recuerda desde cuando se encuentra en esa cama. Seguro son más de diez años, que a mí me constan desde que trabajo aquí. Sola la piedad del personal del hospital, y la resistencia de las monjitas que patrocinan la sala, lo mantiene vivo. Si es que se le puede llamar vida a ese estado vegetativo, capaz de mantenerse al margen del sentido, y resistir años a base de suero y cuidados mínimos. No se si nombre, no me interesa saber nada más, no quiero vínculos emocionales, así que procuro hacer mi trabajo bien y no demorar en cuidados de más.
La zanahoria se encuentra en la segunda cama, es una mujer, joven, aún hermosa, dicen que se quedo en el parto, una mala anestesia. El niño sobrevivió y la madre se quedo en el limbo. Al principio la visitaban seguido, estaba en cuarto privado con enfermera, le leían cuentos, le ponían televisión. Pero al año sin avances, la dejaron de ver a diario, y las llamadas de semanales fueron pasando a mensuales. Ahora sólo mandaban un cheque que cubre los cuidados mínimos que yo doy a su cuerpo. Un baño de esponja cada tres días, y cambios de posición periódicos. De la alimentación y el monitoreo se encargan los del otro turno. Su cuerpo ha ido tomando el color naranja de las zanahorias, su pelo de rojo vivo se ha tornado triste como de sangre sin movimiento. Su olor que al principio era dulzón ahora me repugna, cómo a licuado pasado. Le puedo sentir los estados de ánimo por la manera en que le tiemblan los ojos cuando me acerco. Hoy se encuentra en su período, y las pupilas de sus ojos parecen querer salirse de su órbita, a pesar de los párpados cerrados. La cercanía con su cuerpo me produce una especie de morbosa repugnancia que me persigue por las noches cuando intento dormir, y al moverme a lado y lado de mi cama de pronto siento que me topo con ella.
El Ajo, como lo habrán imaginado es un chino, japonés o taiwanés, que mas da. Es menudo, y su piel es casi transparente, de mediana edad. Desde hace algunos años, apostamos el día de su muerte, cada vez, tenemos que hacer nuevas apuestas parece no querer irse. Su historia la encontré en un archivo de periódicos, que parece coleccionaba el enfermero anterior, dicen que se salvo de ser linchado en un pueblo del altiplano del país. Dijeron que había muerto para salvarle la vida, era misionero, venía a poner una escuela y lo confundieron con robaniños, la población lo vapuleó, le prendieron fuego vivo y dejaron que se consumiera casi por completo. Lo salvaron los bomberos que pasaban por ahí, y una curandera que subió y le hizo unas limpias milagrosas de emergencia. La embajada de su país paga los gastos, y espera que se recupere algún día para empezar el juicio contra los responsables. Nunca recuperó la consciencia después del linchamiento, al principio paso mucho tiempo conectado a aparatos, un día decidieron desconectarlo y dejar que muriera, pero se aferra a la vida como un condenado y soy yo, la persona que lo asea, y lo limpia para que no se llene de putrefacción en vida, ni se vuelva mas llaga de lo que ya es. A veces cuando lo estoy bañando, puedo sentir el olor a comida de su cuerpo, es intenso como el de la cafetería china que queda a la vuelta, desde que lo limpio no he podido volver a probar show mein. Me gusta limpiarlo, cortarle las uñas y pasarle la rasuradora, su piel es suave donde no es llaga y se deja lustrar con facilidad. Además cuando vienen los señores de su embajada, siempre dejan propina en dólares , felicitan al persona moviendo la cabeza de abajo a arriba y aparecen origamis por todas partes.
A frijol, casi no lo limpio, me da demasiado asco, su piel es demasiado oscura, demasiado lustrosa, su cama le queda demasiado grande, ha ido perdiendo peso de una manera desmesurada. Cuando vino parecía un guisante gigante pero cómo si fuera echo de gases ha ido desinflándose, ahora solo parecen un frijol viejo y arrugado a punto de desaparecer. Lleva 6 años sin abrir los ojos, 3 años sin recibir visita, 2 sin respirador artificial. Esta conectado a una sonda dónde las drogas le hacen olvidar el accidente donde perdió sus cuatro extremidades. Si un día vuelve a abrir los ojos, seguramente querrá cerrarlos de inmediato. ¿quién puede vivir así? Me sorprende su familia, humilde, lejana, que no pierde oportunidad de venir a visitarlo, aunque esto lo hagan cada dos o tres meses. Siempre pasan dos o tres días aquí, le traen música y se la ponen. El frijol no parece reaccionar bajo ningún estímulo. Hemos pensando con el enfermero del otro turno, ayudarlo a morir, nos da demasiado lástima su caso. Lo haremos pronto. Además eso nos libera de dos horas de trabajo.
En la última cama se encuentra tomate, es un niño de apenas 11 años, la mitad de su vida se la ha pasado en coma, dicen que su caso se encuentra en la comisión internacional de derechos humanos, en un juicio sin precedentes, su padre un diputado de la izquierda lo golpeo hasta dejarlo medio muerto, tenía cinco años. La madre lleva años, pidiendo la eutanasia para el niño. Dejó de crecer, pero se niega a morir. Una vez al año, parece recuperarse, abre los ojos, los mueve, intenta hablar con leves pero frenéticos movimientos hacerse entender. Vienen doctores, especialistas, la familia entera se acerca a verlo y luego de dos o tres días, se desmaya y todo vuelve a la normalidad, le gana la vida la inercia, de estar inerte. Le decimos tomate porque su piel se ha vuelto llena de llagas, hacia cualquier lado que lo volteemos tiene heridas. A veces explotan, supuran, de adentro le sale sangre, pus, dolor, podredumbre. ¿por qué no lo dejan morir? ¿Qué vida es esta?
Por eso no me gusta pensar, le doy demasiado vueltas, debo mecanizarme más, limpiar, voltear, limpiar, voltear, salir, olvidar.