Verdades
Por: Fabiola Arrivillaga
Alguna fascinación tendría el zacate, esa que ahora no consigo comprender con el uso de mi mal ejercitada y bastante oxidada razón. Talvez si hago un esfuerzo, las arrugas que turban mi memoria se desdoblen para dejarme pasar y descubrir qué misterio me mantenía, por horas, tirada a los pies de aquella calandria, con la oreja cerquita del suelo y los ojos cerrados. Ni las hormigas rabiosas me hacían desistir, ni los mosquitos veraniegos, ni el chiflón de las cinco. Solo dos cosas podían moverme de allí: la dulce voz de mi abuela, anunciando el café con champurrada; o el llamado de mi abuelo, que pregonaba una noche interminable de anécdotas fascinantes para evocar “tiempos mejores”.
El tacto comienza a darme los primeros recuerdos concretos. Cosquillas. Cientos de bracitos, plumitas, patitas; ¡qué cientos!¡miles!¡millones! Una sinfonía de caricias traviesas activando cada terminal nerviosa del cuello y la oreja, y los largos cabellos rubios, despeinados por tanta potranqueadera. ¿Sería el viento?¿O el hormiguero que hervía a pocas cuartas de mi cabeza? No, no. Creo que, talvez, era la misma voluntad de la grama, las patas de gallo, el anis de chucho y todos los demás yerbajos. ¿Voluntad, dije?
Por allí, se van colando sensaciones al olfato. Ese olor ácido y dulzón que a nadie agradaba ( Más de una tía me habría retado con el “chish m'hija, allí se hacen pipí los animales”). ¿Y a mí que fregados me importaba entonces, si a las seis y media me metían a la regadera? No sentía asco. Me encantaba el aroma, adornando como perfume aquel tintineo de campanas opacas, campánulas a veces, que golpeteaban insistentes cualquier centímetro cuadrado de piel que yo expusiera. Mi piel de niña pequeña, mis siete-ocho años, se sentían seguros y cobijados por tanta caricia. Casi me perdía dentro del mar esmeralda, que podría haber sido mi hogar, mi origen. ¿Será que mi estirpe no descendió del mono, sino ascendió del zacate? La edad te hace perder la cordura y la verguenza, te permite decir cosas de locos sin que te juzguen igual. La edad, y mis lágrimas que riegan hoy tres violetas, herencia de aquellos hermosos años en los que creía en la magia con todas mis fuerzas. La edad, ¡qué hermoso tener ocho años! ¡Pero las ocho décadas me golpean, como si me acostara sobre piedras y no sobre zacate fresco de primavera!¡En mi cachete siento el frío de este piso citadino!¡Se acabó la inmensa verdura del campo!¡Se acabó, como mis años!
La inmensa verdura...y mis ojos llorosos por eso de ver tan de cerca. Pero no perdía detalle. Perfecta simetría en cada hoja de grama. Las venas, pulsantes, circulando savia y vida y oxígeno. Todo. Nada más afuera de esa perfección, excepto por el celaje rosado, anaranjado, rojo, que dibujaba extrañas y majestuosas figuras en las nubes, repentinos distractores de mi observación botánica, de nuevo capturada por una que otra florecita lila o blanca o amarilla. Y los infinitamente pequeños granos de polen, volando hasta mis narices para provocarme un estornudo, que concluía en ataque de risa. Entonces reía, ¡ay, cuánto reía! La vista se metía profundo, por la intimidad de las guías de grama, haciéndome imaginar complicadas ciudades que no eran ni terrestres ni subterráneas, sino de hadas, gnomos, salamandras...Ejércitos de criaturas, hoy imaginarias, que ocupaban mis fantasías más reales. Uno que otro cochinito de humedad, hecho bolita, que tomaba entre mis manos, con crueldad científica, hasta conseguir que se desenroscara y dejara al descubierto toda una familia de pálidas crías, torpes y alocadas. Lo abandonaba en el acto y perseguía con la mirada su curso, mientras inventaba historias, monólogos y conversaciones, a veces pronunciadas en voz alta.
“¡Está loca!¡Está loca!”, mis hermanos pequeños intentaban molestarme, pero yo apenas escuchaba. Había mucho más en qué pensar. Tanto como ahora, o igual que antes...Ahora, ya de nada sirve pensar, solo para descubrir mis jardines secos por la helada de febrero, rosales muertos y puras momias de cochinito abajo de las macetas vacías. Ya ni telarañas quedan en mis ojos, solo el vacío escalofriante que me eriza la piel cada vez que me veo al espejo. ¡Atrevida!¡Tonta!¡Para qué verte al espejo, vieja estúpida!
A veces, eso lo recuerdo cada vez que de la cocina me mandan berro, arrancaba de raíz una pata de gallo y la mordisqueaba con frenesí para extraerle el jugo. Desde que me explicaron, con la irrefutable inexactitud de los adultos, las diferencias raciales con evidencias como que la piel negra obedecía a comer tierra y carbón, o la piel amarilla a no comer hígado de res sino solamente arroz y soya, yo sostuve que si me dedicaba, de vez en cuando y con el respeto y agradecimiento del caso, a comer algo de lo que el mismo suelo me entregaba, pronto adquiriría el color y los rasgos de aquellos seres vivos de los que me sentía parte. Era tan agradable lo de masticar esos delgadísimos tallos, que aún puedo paladear el sabor discreto de su médula. Lo recuerdo cada vez que traen berro, el berro horrible, amargo, amargo como el fin de mis días, como el fin que intento endulzar con las pocas y pobres memorias de los años felices.
Pasos incesantes invaden ahora el corredor, tras la puerta de mi dormitorio. ¡No quiero visitas!¡No quiero enfermeras!¡Ni doctores!¡Ni espejos!¡Ni macetas!¡Ni nada! No quiero comer, ni beber, ni dormir, ni fumar, ni emborracharme!¡No quiero besos ni otra carne! Solo desearía que estas lágrimas tiranas me llevaran, navegando, hasta mi último recuerdo. Hoy siento frío en mi mejilla, pero no entonces. Oreja al suelo, sobre la grama, todo era calidez y ternura. Todo era bondad e inocencia. Y libertad y falta de prejuicios. Y buen oído y estar dispuesta a escuchar. Tenues soniditos, como chasquidos, comenzaban a cobrar forma audible y a ganar significado. Cuando me percaté, no sentí miedo, solo pegué un poco más la cabeza y cerré fuertemente los ojos, estiré el suéter y apreté los labios. Ningún otro sentido podía interrumpir la recepción acústica que daba inicio y que, poco a poco, se convertía en mensaje. Primero, los golpecitos parecían puras consontantes. “Nnnnnnnn”. “Nnnnnnn”. “Ncrzcs”. “No crzcs”. “No”. “No crezcs”. “No crezcás”. ¡Por fin lo recuerdo!¡Ese era el mandato!¡No crezcás, decían las hojas!¡Conservá tu niñez, mandaban la Tierra y el campo!
Tonta de mí, pobre vieja estúpida, estúpida desde joven, desde niña. Desde que fuí conquistada con otro verdor y otro aroma. Desde la primera exploración de otras tierras más profundas. Desde que le vendí mi voluntad a lo mundano. Desde que decidí rendirme ante lo perecedero y traicionar mi esencia. Tonta de mí, que desobedecí al llamado de las hadas y que, hoy, no soy más que un viejo despojo, marchitándose en el suelo de este cuarto de hospital, en el que no siento más que el frío del cemento y el dolor del alma, y las lágrimas que ya se están secando.





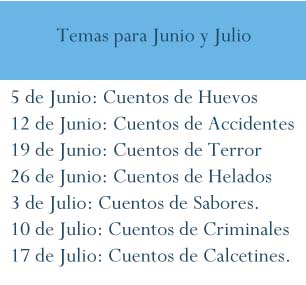




Me gustó mucho, mucho. La forma, el contenido, la estructura; todo. Pero, no creo que sea un cuento, aunque tampoco sé si eso importa.
ResponderEliminarNo se qué es, pero joderrr!!! Que bueno!!!
ResponderEliminarYo creo que si es un cuento, habla de un período de tiempo muy largo, de toda una vida... Pero tiene un fin, tiene un historia que ella vive a través del recuerdo. Hay un pequeño error gramatical creo:
ResponderEliminar" Mi piel de niña pequeña, mis siete-ocho años, se sentían seguros y cobijados por tanta caricia." Si, era la piel que se sentía segura y cobijada, no había que decirlo en plural. Pero si hablas de los años y de la piel, entonces no se entiende mucho, creo que hubiese sido mejor una y, en vez de una coma... pero bueno, igual y me estoy haciendo bolas.
gracias por los comentarios. Poco a poco voy a ir agarrando forma (resulta inevitable con semejantes maestros...gracias)
ResponderEliminar