Hollywood
(Por Fabiola Arrivillaga)
Era esquizofrenia, no cabía duda. Era el delirio, cada vez más alucinado, de ser vista todo el tiempo. La sensación de dejavú, el jurar que había vivido lo mismo una y mil veces, había terminado por convencerlos de que estaba loca; y el médico, con rimbombante y sonante apellido, no dudó en emitir, con voz solemne y grave, el veredicto:¡está loca! Loca y condenada a pasar el resto de sus días en aquella celda de paredes acolchonadas, donde todo estaba blanco, tan blanco que dolía, tan blanco que aterraba; donde se hacía más cierta la sospecha de ser observada todo el tiempo, por los médicos, el demás personal del psiquiátrico y esos ojos que ella sentía traspasarle la vida, a veces desde el techo, a veces desde el fondo...¿El fondo de qué? No sabía, pero era una sensación vertiginosa la que la invadía cada vez que pensaba en la idea de su privacidad al descubierto. Y sufrió hasta quedarse dormida.
Amaneció otra vez y en el mismo sitio que el día anterior: su cama en la vieja casa suburbana de dos niveles, con la escalinata de madera y baranda blanca de torneados adornos. Se levantó, corrió sus cortinas de dacrón transparente y, al ver por la ventana, de nuevo se llenó de inquietud y de angustia. Era observada. Clavó la mirada fija en el arbusto que servía de barda a su vivienda, como esperando ver otro par de ojos, cuando reaccionó: ¡allí no había nadie! Pasó revista a la calle: el niño que repartía periódicos desde su bicicleta, el vecino gordo que intentaba – por milésima vez en su vida, pensó burlona – hacer algo de ejercicio, el perro del viejo veterano de guerra orinando un árbol y el gato escarbando en la basura. Una mañana normal para todos, menos para ella que, como si hubiera vivido esto mil veces, casi pudo adivinar con qué palabras su madre anunciaría el desayuno y la apuraría a irse a la escuela. Estaba además, segura de la música que sonaría en el bus escolar – y, por cierto, acertó. Entonces decidió dar un giro al día y buscar quién le diera una manita para comprender toda esta ebullición de pensamientos, sentimientos y ansiedades.
No entró a la escuela, se fue directo con la anciana que vivía en el caserón frente al supermercado, a pocas cuadras de distancia. La mujer era conocida por sus dotes de adivina, de psíquica, adquiridos, según dicen, en su juventud, cuando vivía en una barcaza en los pantanos cercanos a Nueva Orleans. Era una enorme mujer, negra como el asfalto pero dulce como un waffle con miel. Fumaba un igualmente enorme puro cuando ella entró a buscarla. Bienvenida, le dijo, sabía que vendrías a buscarme. La muchacha no soltó palabra, pero la vieja tampoco esperaba escuchar; con la vehemencia de los que, como ella, poseen el don, comenzó por demostrarle lo bien que conocía los sentimientos más profundos de su atormentado corazón, y también le describió su temor a los ojos siempre ausentes, pero siempre acechándola. Es verdad, pero nunca son los mismos, le confirmó la adivina, a veces son más y otras menos. Es verdad, siempre te ven, concluyó, pero no consigo sentir de quienes se trata, ni si están muertos o viven. Te observan, fueron sus últimas palabras antes de que la infeliz saliera espantada de aquel lugar, no sin antes poner el billete en la mesa que la vieja enrolló y guardó bajo el mantel.
Con la paranoia a niveles absurdamente altos, corrió por las calles hasta llegar a casa, exhausta y sucia. Eran las once de la mañana. Se encerró en su cuarto, corrió las cortinas y se escondió entre las sábanas pero fue inútil, las miradas invisibles quemaban su piel como un ácido. Gritó, lloró, quiso matarse pero no se atrevía a salir de su cueva de guata y algodón. Tras la puerta su madre, que ya había pedido auxilio a un médico amigo, le suplicaba que abriera la puerta, le rogaba que no se hiciera daño y, con desconsuelo, rompió en llanto. Varios hombres del vecindario llegaron también a salvar a la viuda y su hija; luego de más de dos horas luchando, tumbaron la puerta y entraron. Allí estaba ella, fugada del mundo, tirada en el piso, bajo el grueso edredón de quilt, cubriéndose los ojos con ambas manos y meciéndose de adelante para atrás, frenética. Madre y médico, sin hablar, cruzaron una mirada de pena y resignación: era la herencia del padre desquiciado, muerto hace años. Estaba loca.
Era esquizofrenia, no cabía duda... Y cinco minutos más tarde, luego de que los créditos terminaron de realizar su aburrido desfile sobre la pantalla, cuando ya todas las luces se encendieron y los 73 espectadores abandonaron el local, el proyector fue apagado y un pesado candado cerró, hasta la función de las seis del día siguiente, la puerta del cine.



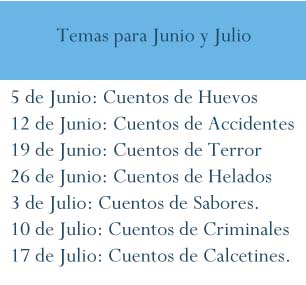


Es bueno, difícil de describirlo lo que acentúa su buen y arduo trabajo.
ResponderEliminarExcelente, he vivido un cortisimo metraje...película sin anuncios...todo un guión...felicidades!
ResponderEliminar