Nuestra Señora del Amor
(Por Quique Martínez)
Don Olegario Hudson de la O esperaba sentado en la sala de espera a que el médico saliera a dar noticias de su mujer. Sin darse cuenta se sobaba las manos haciendo un suave rehilete empapado de sudor. Sin embargo, sus ojos no denotaban tristeza. Sólo ausencia. Era una mirada abandonada incluso por el silencio. Tenían ya alrededor de dos años de haber llegado al pueblo y nunca hicieron un amigo. Se rumoraba que un doctor del extranjero les había recomendado trasladarse a algún lugar tranquilo para que se mejorara su esposa. Y qué lugar más tranquilo que aquel, donde nunca pasaba nada. Tan nunca pasaría nada que cuando Don Olegario Hudson de la O y su esposa llegaron a ese lugar todos salieron a la ventana para ver cómo los niños del pueblo saltaban detrás de la comitiva de treinta y seis pickups cargados con baúles y armarios y muebles y flores y máquinas para hacer turrón y sirvientes de uniformes crema y turbantes amarillos. Parecía como que estaban llenando una mansión infinita en donde cabrían hasta personas.
En la noche se hizo una reunión extraordinaria de la Hermandad del Señor de las Caídas para decidir cómo se recibiría a los nuevos dueños del palacete de la parte alta del pueblo, arriba del teatro y la catedral, otrora mansión colonial de veraneo de un conquistador español. Sin embargo, a media noche, bajo una luna sin cielo, entró un carro sin escape, y sin tanta bulla dejó a los señores en la puerta, quienes entraron envueltos en un poncho de Momostenango. O eso decían al menos. El automóvil salió de nuevo llevándose a todos los empleados con turbantes y dejando sola a la pareja, a quienes no se les vería después sino en contadas ocasiones. Su único contacto era José Napoleón, el dueño de la abarrotería local y notario de la localidad, quien recibía los pedidos por teléfono y los introducía a través de la ventana de la puerta y por la misma vía recibía su dinero. Sólo importados pedían. Una vez, incluso, entró al portón para ayudarle al señor a recoger un montón de fichas que se cayeron en el piso por la transacción, y de reojo pudo ver a la señora Hudson de la O sentada en una mecedora en medio del jardín con la mirada fija en una maceta.
La siguiente persona que vería a la pareja sería el taxista que los llevaría a la clínica del pueblo vecino. Pero por más que intentó, no pudo ver el rostro a la mujer escondida dentro de los brazos del marido. Lo único que pudo contar el taxista al siguiente día, fue que cuando salió el señor, salió solo.
Cuando el doctor apareció por la puerta, con cara de situación, no hubo necesidad de decir muchas palabras.
En los siguientes días la plática oficial del poblado era cómo sería el entierro, y que qué ropa se pondrían. En el almacén hubo ofertas de vestidos negros y madrileñas de encaje. Los puestos de flores encargaron más crisantemos blancos y los más hábiles con las manos hicieron coronas de papel crepé con leyendas conmemorativas. Y sin embargo pasaron los siete días, los nueve días, los cuarenta y nada. Las lloradoras se quedaron con los colochos hechos. Seguramente, se dijeron, habían sacado el cadáver en secreto y llevado a enterrar a la capital.
A los tres meses José Napoleón recibió una llamada de Don Olegario Hudson de la O. Al principio pensó que se trataba del pedido semanal que seguía recibiendo sin reducir cantidades, a pesar de que ya el señor evidentemente se encontraba solo. Sin embargo ese día se le necesitaba en calidad de notario. Quedaron a una hora y ya. José Napoleón se fue a bañar y a reemplazar la gabacha por el tacuche. Cuando su esposa, sentada en la sala lo vio pasar por encima del tejido, con el uniforme de abogado y con el pelo embadurnado de gelatina le preguntó a dónde iba.
-Bueno, hay sólo te encargo que shutiés bien para que me vengás a contar- le dijo.
Cuando Don Olegario Hudson de la O lo saludó en la puerta, no le dio la mano. A José Napoleón le pareció raro pero se lo atribuyó a la reciente pérdida que había sufrido el pobre señor. Atravesaron el patio donde una vez vio a la señora contemplando la maceta y se percató de que las plantas estaban ya muy crecidas y descuidadas. Don Olegario lo guió hasta un amplio despacho con muebles de cuero y paredes cubiertas de madera y libros en el que se sentía un olor a humedad y polilla. Se sentó en uno de los sillones y con la mano le indicó a José Napoleón que hiciera lo mismo en el que estaba al frente. En medio de los dos había una mesa de centro demasiado separada de los sofás como para que sirviera de algo, sino para lastimarse el dedito pequeño del pie. Don Olegario empezó a hablar.
-Voy a ser rápido. Me queda poco tiempo- dijo don Olegario. –Ya usted sabrá que mi mujer murió hace unos meses. Murió de amor. Yo estoy enfermo también. Nos contagiamos mientras yo fungía como agregado cultural en la India. Nos enamoramos de una alfombra persa del mercado local. Es un padecimiento muy raro, sabe. El amor tarda en incubarse diferente tiempo en cada persona, depende de su constitución. Comienza con una seducción ligera, una euforia repentina, un deseo de hacerlo todo y no hacer nada. Luego se va perdiendo la capacidad de poner atención y llega un punto en donde no le importa nada y se mantiene flotando en un estado de silencio y ausencia. Llega un momento en donde empieza a llorar, y es allí cuando sabe que ya va a llegar su tiempo. Luego de ese momento tampoco se sabe cuándo le llegará la muerte, pero empieza a desear que sea pronto. Un poco antes del llanto es cuando ha terminado de incubar y ya puede contagiar a las demás personas. Todavía no se sabe cómo se contagia. Hoy en la mañana he llorado, por eso no he querido darle la mano antes, prefiero mantenerlo fuera de esto.
-No entiendo. Si quiere mantenerme fuera de esto, no entiendo.
-Me queda poco tiempo, le digo. Debo salir con urgencia a la India, me han informado que quizás han encontrado alguna cura para el amor. El problema es que, como no he querido contagiar a todo el pueblo, he considerado correcto conservar el cadáver de mi mujer fuera del alcance de cualquiera, dentro de una urna de cristal que trajimos con nosotros cuando regresamos de la India. Nadie debe tocarla ni acercarse a ella. Usted es la única persona con quien he tenido contacto, y además es abogado y confío en su palabra si me promete que no dirá nada. Me gustaría contratarle para que cuidara mi casa y que vigilara que nadie entre. No se cuánto tiempo estaré ausente. Le daré mucho dinero.
A José Napoleón le pareció una práctica morbosa eso de conservar a los muertos en urnas de cristal. Pero al ver la cantidad de billetes que Don Olegario sacó de la gaveta de un escritorio en el mismo despacho, se dijo a sí mismo que nadie se tenía qué enterar y que igual y necesitaba la plata. Así que aceptó. Don Olegario entregó las llaves de la vivienda y en el acto apareció un automóvil frente a la casa. Se subió sin despedirse y partió de inmediato. Mientras José Napoleón miraba cómo se alejaba se escuchó un trueno. Empezó a llover.
Durante dos meses llovió antes que se derrumbara un pedazo de montaña, arrastrando con él árboles y piedras y pilas y postes y todo lo que encontrara a su paso. Las casas se empezaron a llenar de agua y lodo. Se fue la luz. Estaba oscuro y no había a dónde ir. La gente pobre de las casas de las afueras del pueblo empezó la migración hacia las partes altas. La gente iba saliendo de su casa con cuanto tiliche podía cargar y ocupaba la del vecino más arriba. Y luego salían ambas familias para buscar otro lugar en donde no llegara el agua. Y así sucesivamente hasta que el nivel llegaba hasta los más adinerados, quienes salían, también, con las joyas de la familia en pañuelos bordados con cabellos rubios y se trasladaban más arriba. La salvación se encontraba en aquella casa arriba del teatro.
-Vos tenés las llaves, José Napoleón- le dijo su esposa., quien no sabía completamente la verdad acerca del trato del a casa, específicamente la parte de la mujer -no seás tan pura lata, con la pobre gente. Ni seás pura lata conmigo. La casa es grande y la casa está sola. Además, si no nos vamos todos para allí, nos morimos ahogados.
-Si nos vamos allí nos morimos todos también, haceme caso.
-No seas baboso, si no te venís vos conmigo dame las llaves y yo le abro al pueblo.
-Hacé lo que querrás. Yo me quedo. Ya va a parar la lluvia.
José Napoleón le dio las llaves a su mujer para que tomaran el palacete y se quedó sentado en la sala. Sería la última vez que su mujer lo vería, ya que luego, esa misma noche, moriría enterrado.
El pueblo entero esperaba la muerte, pegados contra la pared de la mansión Hudson de la O. Cuando llegó la esposa de José Napoleón con la llave todos corrieron hacia dentro y se acomodaron en donde podían, sin embargo el agua seguía subiendo y la única manera de escapar de la inundación era el segundo piso, el cual se encontraba cerrado. Entre todos los hombres tomaron un sillón del despacho y, luego de varios golpes la puerta cedió abriéndoles el camino a la salvación. Ese segundo nivel era amplio y sin divisiones, y cubría toda la extensión de la casa. Fue una noche larga.
Llegó la mañana. El primero que despertó fue el padre del pueblo. Cuando abrió los ojos pudo ver a todo el pueblo recostados unos sobre de otros en el suelo, iluminados por la luz del sol que entraba por la ventana. Había dejado de llover. En el otro extremo de la habitación algo se escondía detrás de un vidrio. Desde esa distancia se veía como una mujer viéndolo a través de una vitrina. Tenía la piel muy blanca, como de porcelana y vestía un camisón de encaje y tira bordada con listones de organza. Su cabello era brillante, castaño y ondulado, hasta la cintura. Los rizos enmarcaban un rostro hermosísimo. Las lustrosas pestañas cubrían parcialmente unos ojos grandes, como de cristal, iris tornasol y las pupilas muy grandes. Los labios carnosos y rosados como almejas frescas, a medio abrir, esbozaban una sonrisa seductora de dentadura perfecta. Ella lo estaba viendo.
-¡Milagro! ¡La virgen nos ha salvado con su amor!
Los demás despertaron al oír el grito del sacerdote, y siguieron, con la vista, la dirección que su dedo apuntaba y descubrieron la misma majestuosa figura. Todos salieron en su búsqueda y la sacaron de su urna.
-¡Nos ha regalado su imagen para que la tengamos siempre con nosotros! ¡Ella nos ama! ¡Milagro!
* * *
La limpieza y reconstrucción del pueblo duró mucho tiempo, pero todo transcurrió normal una vez salieron de la casa Hudson De La O. Habían recibido la Bendición de Nuestra Señora del Amor, como le llamarían a partir de entonces. Luego que terminaron de reparar la catedral prepararon el altar mayor para recibir la nueva imagen de la Virgen. Era un 17 de agosto, y a partir de ese año, ese día sería se celebraría su fiesta patronal. En su honor se celebró una misa con la estudiantina del colegio. El padre, conmovido por el amor de Nuestra Señora, rompió a llorar poco después de la comunión. Muchos feligreses, desconsolados, lo siguieron. La Virgen del Amor sonreía, fuera de su urna, mientras los contemplaba con sus ojos vidriosos y pupilas gigantes.
En la noche se hizo una reunión extraordinaria de la Hermandad del Señor de las Caídas para decidir cómo se recibiría a los nuevos dueños del palacete de la parte alta del pueblo, arriba del teatro y la catedral, otrora mansión colonial de veraneo de un conquistador español. Sin embargo, a media noche, bajo una luna sin cielo, entró un carro sin escape, y sin tanta bulla dejó a los señores en la puerta, quienes entraron envueltos en un poncho de Momostenango. O eso decían al menos. El automóvil salió de nuevo llevándose a todos los empleados con turbantes y dejando sola a la pareja, a quienes no se les vería después sino en contadas ocasiones. Su único contacto era José Napoleón, el dueño de la abarrotería local y notario de la localidad, quien recibía los pedidos por teléfono y los introducía a través de la ventana de la puerta y por la misma vía recibía su dinero. Sólo importados pedían. Una vez, incluso, entró al portón para ayudarle al señor a recoger un montón de fichas que se cayeron en el piso por la transacción, y de reojo pudo ver a la señora Hudson de la O sentada en una mecedora en medio del jardín con la mirada fija en una maceta.
La siguiente persona que vería a la pareja sería el taxista que los llevaría a la clínica del pueblo vecino. Pero por más que intentó, no pudo ver el rostro a la mujer escondida dentro de los brazos del marido. Lo único que pudo contar el taxista al siguiente día, fue que cuando salió el señor, salió solo.
Cuando el doctor apareció por la puerta, con cara de situación, no hubo necesidad de decir muchas palabras.
En los siguientes días la plática oficial del poblado era cómo sería el entierro, y que qué ropa se pondrían. En el almacén hubo ofertas de vestidos negros y madrileñas de encaje. Los puestos de flores encargaron más crisantemos blancos y los más hábiles con las manos hicieron coronas de papel crepé con leyendas conmemorativas. Y sin embargo pasaron los siete días, los nueve días, los cuarenta y nada. Las lloradoras se quedaron con los colochos hechos. Seguramente, se dijeron, habían sacado el cadáver en secreto y llevado a enterrar a la capital.
A los tres meses José Napoleón recibió una llamada de Don Olegario Hudson de la O. Al principio pensó que se trataba del pedido semanal que seguía recibiendo sin reducir cantidades, a pesar de que ya el señor evidentemente se encontraba solo. Sin embargo ese día se le necesitaba en calidad de notario. Quedaron a una hora y ya. José Napoleón se fue a bañar y a reemplazar la gabacha por el tacuche. Cuando su esposa, sentada en la sala lo vio pasar por encima del tejido, con el uniforme de abogado y con el pelo embadurnado de gelatina le preguntó a dónde iba.
-Bueno, hay sólo te encargo que shutiés bien para que me vengás a contar- le dijo.
Cuando Don Olegario Hudson de la O lo saludó en la puerta, no le dio la mano. A José Napoleón le pareció raro pero se lo atribuyó a la reciente pérdida que había sufrido el pobre señor. Atravesaron el patio donde una vez vio a la señora contemplando la maceta y se percató de que las plantas estaban ya muy crecidas y descuidadas. Don Olegario lo guió hasta un amplio despacho con muebles de cuero y paredes cubiertas de madera y libros en el que se sentía un olor a humedad y polilla. Se sentó en uno de los sillones y con la mano le indicó a José Napoleón que hiciera lo mismo en el que estaba al frente. En medio de los dos había una mesa de centro demasiado separada de los sofás como para que sirviera de algo, sino para lastimarse el dedito pequeño del pie. Don Olegario empezó a hablar.
-Voy a ser rápido. Me queda poco tiempo- dijo don Olegario. –Ya usted sabrá que mi mujer murió hace unos meses. Murió de amor. Yo estoy enfermo también. Nos contagiamos mientras yo fungía como agregado cultural en la India. Nos enamoramos de una alfombra persa del mercado local. Es un padecimiento muy raro, sabe. El amor tarda en incubarse diferente tiempo en cada persona, depende de su constitución. Comienza con una seducción ligera, una euforia repentina, un deseo de hacerlo todo y no hacer nada. Luego se va perdiendo la capacidad de poner atención y llega un punto en donde no le importa nada y se mantiene flotando en un estado de silencio y ausencia. Llega un momento en donde empieza a llorar, y es allí cuando sabe que ya va a llegar su tiempo. Luego de ese momento tampoco se sabe cuándo le llegará la muerte, pero empieza a desear que sea pronto. Un poco antes del llanto es cuando ha terminado de incubar y ya puede contagiar a las demás personas. Todavía no se sabe cómo se contagia. Hoy en la mañana he llorado, por eso no he querido darle la mano antes, prefiero mantenerlo fuera de esto.
-No entiendo. Si quiere mantenerme fuera de esto, no entiendo.
-Me queda poco tiempo, le digo. Debo salir con urgencia a la India, me han informado que quizás han encontrado alguna cura para el amor. El problema es que, como no he querido contagiar a todo el pueblo, he considerado correcto conservar el cadáver de mi mujer fuera del alcance de cualquiera, dentro de una urna de cristal que trajimos con nosotros cuando regresamos de la India. Nadie debe tocarla ni acercarse a ella. Usted es la única persona con quien he tenido contacto, y además es abogado y confío en su palabra si me promete que no dirá nada. Me gustaría contratarle para que cuidara mi casa y que vigilara que nadie entre. No se cuánto tiempo estaré ausente. Le daré mucho dinero.
A José Napoleón le pareció una práctica morbosa eso de conservar a los muertos en urnas de cristal. Pero al ver la cantidad de billetes que Don Olegario sacó de la gaveta de un escritorio en el mismo despacho, se dijo a sí mismo que nadie se tenía qué enterar y que igual y necesitaba la plata. Así que aceptó. Don Olegario entregó las llaves de la vivienda y en el acto apareció un automóvil frente a la casa. Se subió sin despedirse y partió de inmediato. Mientras José Napoleón miraba cómo se alejaba se escuchó un trueno. Empezó a llover.
Durante dos meses llovió antes que se derrumbara un pedazo de montaña, arrastrando con él árboles y piedras y pilas y postes y todo lo que encontrara a su paso. Las casas se empezaron a llenar de agua y lodo. Se fue la luz. Estaba oscuro y no había a dónde ir. La gente pobre de las casas de las afueras del pueblo empezó la migración hacia las partes altas. La gente iba saliendo de su casa con cuanto tiliche podía cargar y ocupaba la del vecino más arriba. Y luego salían ambas familias para buscar otro lugar en donde no llegara el agua. Y así sucesivamente hasta que el nivel llegaba hasta los más adinerados, quienes salían, también, con las joyas de la familia en pañuelos bordados con cabellos rubios y se trasladaban más arriba. La salvación se encontraba en aquella casa arriba del teatro.
-Vos tenés las llaves, José Napoleón- le dijo su esposa., quien no sabía completamente la verdad acerca del trato del a casa, específicamente la parte de la mujer -no seás tan pura lata, con la pobre gente. Ni seás pura lata conmigo. La casa es grande y la casa está sola. Además, si no nos vamos todos para allí, nos morimos ahogados.
-Si nos vamos allí nos morimos todos también, haceme caso.
-No seas baboso, si no te venís vos conmigo dame las llaves y yo le abro al pueblo.
-Hacé lo que querrás. Yo me quedo. Ya va a parar la lluvia.
José Napoleón le dio las llaves a su mujer para que tomaran el palacete y se quedó sentado en la sala. Sería la última vez que su mujer lo vería, ya que luego, esa misma noche, moriría enterrado.
El pueblo entero esperaba la muerte, pegados contra la pared de la mansión Hudson de la O. Cuando llegó la esposa de José Napoleón con la llave todos corrieron hacia dentro y se acomodaron en donde podían, sin embargo el agua seguía subiendo y la única manera de escapar de la inundación era el segundo piso, el cual se encontraba cerrado. Entre todos los hombres tomaron un sillón del despacho y, luego de varios golpes la puerta cedió abriéndoles el camino a la salvación. Ese segundo nivel era amplio y sin divisiones, y cubría toda la extensión de la casa. Fue una noche larga.
Llegó la mañana. El primero que despertó fue el padre del pueblo. Cuando abrió los ojos pudo ver a todo el pueblo recostados unos sobre de otros en el suelo, iluminados por la luz del sol que entraba por la ventana. Había dejado de llover. En el otro extremo de la habitación algo se escondía detrás de un vidrio. Desde esa distancia se veía como una mujer viéndolo a través de una vitrina. Tenía la piel muy blanca, como de porcelana y vestía un camisón de encaje y tira bordada con listones de organza. Su cabello era brillante, castaño y ondulado, hasta la cintura. Los rizos enmarcaban un rostro hermosísimo. Las lustrosas pestañas cubrían parcialmente unos ojos grandes, como de cristal, iris tornasol y las pupilas muy grandes. Los labios carnosos y rosados como almejas frescas, a medio abrir, esbozaban una sonrisa seductora de dentadura perfecta. Ella lo estaba viendo.
-¡Milagro! ¡La virgen nos ha salvado con su amor!
Los demás despertaron al oír el grito del sacerdote, y siguieron, con la vista, la dirección que su dedo apuntaba y descubrieron la misma majestuosa figura. Todos salieron en su búsqueda y la sacaron de su urna.
-¡Nos ha regalado su imagen para que la tengamos siempre con nosotros! ¡Ella nos ama! ¡Milagro!
* * *
La limpieza y reconstrucción del pueblo duró mucho tiempo, pero todo transcurrió normal una vez salieron de la casa Hudson De La O. Habían recibido la Bendición de Nuestra Señora del Amor, como le llamarían a partir de entonces. Luego que terminaron de reparar la catedral prepararon el altar mayor para recibir la nueva imagen de la Virgen. Era un 17 de agosto, y a partir de ese año, ese día sería se celebraría su fiesta patronal. En su honor se celebró una misa con la estudiantina del colegio. El padre, conmovido por el amor de Nuestra Señora, rompió a llorar poco después de la comunión. Muchos feligreses, desconsolados, lo siguieron. La Virgen del Amor sonreía, fuera de su urna, mientras los contemplaba con sus ojos vidriosos y pupilas gigantes.



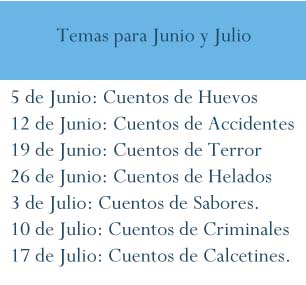


Perdón por la tardanza y longitud. Espero que alguien lo lea hasta el final. No está pulido del todo porque mañana era la otra entrega.
ResponderEliminarExcelente, menos mal que no lo "puliste" porque "mejor, se arruina". Solo en una parte hay un error de forma:
ResponderEliminarCuando la mujer le pide las llaves a José Napoléon: "quien no sabía completamente la verdad acerca del trato del a casa".
Por lo demás que bueno que lo lograste mandar, de verdad me gustó mucho, la longitud se hace menos cuando es tan bueno.
Saludos.
Está largo, pero muy bueno, la trama muy original, lo felicito.
ResponderEliminar