De choconoyes y otros milagros
Por Fabiola Arrivillaga
Dicen todos que no puedo hablar. Mi boca, lengua, garganta y hasta mi inteligencia han sido revisadas periódicamente por los mejores especialistas que mis padres pudieron pagar, aún a costa de ahorros y bienes. Todo para nada, aparentemente estaba afectada por un rarísimo síndrome, que recibió cientos de nombres distintos cada vez que aparecía un nuevo síntoma y un nuevo doctor. Cuando cumplí diecisiete años, se dieron por vencidos; pagaron las últimas facturas y nunca más supe de terapias esclavizantes ni medicamentos embrutecedores.
Pero yo no era muda, claro que no. Sólo me había negado a hablar. Todo empezó, lo recuerdo bien, cuando tenía casi dos años. Talvez el mensaje me había llegado un poco tarde, es cierto, y repentinamente sentí la necesidad de comunicarme con algo más que balbuceos, señas y berrinches. Entonces comencé a prestar atención a los adultos que me rodeaban: mis papás, mis superhéroes, mi modelo a seguir; la eterna fiesta que era aquella casa, siempre adornada con sus gritos y argumentos y discusiones, me hacía, como nunca, buscar integrarme a la orquesta del descontento que yo no comprendía.
Un rayito de sol se colaba por la cortina de mi reducida habitación, y yo, a escondidas y frente al espejo, gesticulaba palabras y frases que no conseguían salir de mi boca. Intenté de nuevo, inhalando profundamente y soltando el aire poco a poco, abriendo más o menos los labios que, impertinentes, dejaron escapar aquel “puta” que consideraba tan familiar y afectuoso. “Puta”, repetí una y otra vez, emocionada y ansiosa por mostrar a todos mi recién desarrollada habilidad verbal. Corrí por el corredor y me paré frente a Francisca, la señora que ayudaba a mi madre con el aseo; muy campante y elegante le solté el “puta”, espantándome al ver la forma que las bonachonas arrugas de su rostro tomaron mientras su piel se tornaba en un incandescente rojo ira. “¡Nena fea! ¡Choconoyes le van a salir de esa bocota!”.
Avergonzada pero con una excitación poco sospechada, regresé a mi cuartito pensando que era lo tan malo que había hecho. Me paré de nuevo frente al espejo e intenté otra palabra. “Puta”, resonó mi cavidad torácica, y como si fuera víctima de un maleficio, un choconoy negro y peludo apareció entre mis labios y voló al suelo. Hablé de nuevo y otro choconoy fue lanzado de mi cuerpo. Y por cada palabra que decía más y más gusanos eran producidos, causándome una enorme gracia. Entonces lo pensé, esto de los choconoyes era un maravilloso recurso que no podía ser desperdiciado. Eran míos, carne de mi carne, sangre de mi sangre y voz de mi voz.
Y decidí no hablar más, al menos no frente a las personas, hasta que todo fuera propicio para liberar mi secreto. Hoy es ese día, hoy dejaré de ser la “pobre Violetita” y me convertiré en un ser respetado y hasta temido. A quien me humille o me compadezca le voy a soltar, por lo menos, media docena de choconoyes.





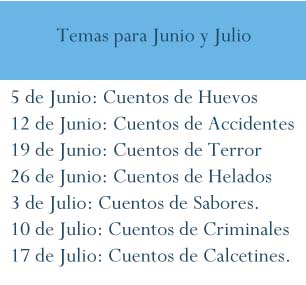




Muy bueno Fabiola, se pasa volando el cuento. Me recordó mucho a Alba en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Muy rica la lectura.
ResponderEliminarAhhhhhhhh Los Choconoyes, como empleas ese recurso en el cuento...gallinas ciegas, ronrrones, luciernagas. Me engancho tu cuento
ResponderEliminar