LA SEGUNDA VENIDA
Por Quique Martínez
Cuando el señor logró bajar la ventana de la extraurbana, presionando con dos dedos las pestañas que escondían unos agujeritos en los extremos, el ambiente del interior se materializó en una nube de vapor que escapó del agujero formando colochos aceitosos. La cuerina verde del asiento le empujó hacia delante el sombrero, cubriéndole los ojos, mientras se iba deslizando al recostarse. En el ala de paja se pararon dos bichitos unidos en uno sólo. Raramente estaban pegados por la parte de atrás y caminaban juntos. En la costa les llamaban los insectos del amor. El señor exhalo una bocanada de aliento a sed y se abrió dos botones de la guayabera. Era una tarde de mediados de marzo realmente calurosa.
Despertó cuando el vehículo se había detenido. El chofer, que sin camisa guacaleaba agua con jabón contra el exterior, se sorprendió al verlo. Habían llegado, sin que lo advirtiera, al final de la ruta y se habían adentrado en lo que parecía una finca. “La Truncadora” leyó en un cartel. Y luego de que el conductor le hubiera asegurado que no había salida de allí sino hasta el día siguiente, se adentró entre las plantaciones jalando una maleta con ruedas, buscando dónde pasar la noche que amenazaba con caer en cualquier momento.
En el camino se encontró con con grupos de mujeres, altas como gigantes, que avanzaban con ramos de enredaderas con pequeñas flores blancas de donde colgaban sendos pashtes en su cáscara. Ellas lo saludaban más por curiosidad que por cortesía. A todas les intrigaba quién era el señor que había llegado en la “burra” del domingo. Se acercó a una mujer que jaloneaba y le pegaba en las manos, de vez en vez, a una niña de cara muy sucia y mocos colgando.
-Pues hay dos pensiones en La Truncadora, pero los hombres no son muy bienvenidos acá- contestó con cara de alguien perseguido –igual pruebe donde la Magda, camine derecho otra media legua, luego de una subida va a encontrar un rancho a la izquierda con un chucho que no se calla- y siguió caminando apurando a la niña que se fue con la cara volteada, viéndolo entre sollozos.
A lo largo de la media legua comenzó a ver las plantaciones progresivamente. Eran varias estructuras descomunales colocadas que, por el orden en que estaban colocadas, parecían desfilar como arfiles, viendo todas hacia el mismo lado. De ellas salían guías de pita que servían como tutores para las ramas guía que se enroscaban, como serpientes rococó, y escupían frutos alargados de color amarillo y anaranjado. Las chicharras cantaban. Era la temporada de cosecha.
Magda, cuando la encontró, era un pequeño bulto meciéndose en una hamaca plástica de lazos de colores. Estaba acompañada por un perro costilludo amarrado de uno de los postes que mantenían el rancho elevado y protegido de las inundaciones de invierno. Cuando ella lo vio saltó al suelo para encontrarlo. El perro, sin inmutarse, siguió durmiendo y cuidando una pelota de plástico duro, verde con rallas blancas, mordida y desinflada. El señor saludó a Magda y, al avanzar, metió los pies hasta los tobillos en un charco, mojándose incluso el ruedo del pantalón. Ella al verlo soltó una carcajada que asustó al perro, quien en el acto se paró frente a la bola y empezó lo que sería una sesión de ladridos de varias horas. El señor rió también.
-Vaya a la pila allá al fondo y quítese los calcetines, se los voy a lavar, no vaya a ser que le den mazamorras con esa agua shuca.
El señor se dirigió a la pila para, aparte de lavarse los pies, mojarse un poco el pelo para mitigar el calor. Magda cargó la maleta, que era muy grande para el tamaño de ella, y se perdió en el cuarto.
La habitación tenía cuatro catres, uno en cada esquina. Sobre ellas colgaban grandes trozos de tela que, cuando ella las desanudó, se extendieron para formar pabellones que protegerían a los durmientes de los zancudos y demás bichos. Magda espantó un cutete blanco de la cama y alisó las sábanas para luego colocar allí la maleta. Sintió una necesidad inmensa de correrle los zippers para ver lo que el extraño traía allí dentro, pero la interrumpió de repente el señor, que entró estilando y pidiendo una toalla para secarse.
-Así que ustedes en “La Truncadora” cosechan pashte- afirmó el señor para hacer conversación.
-Saber. Yo como soy enana no lo hago, no alcanzo. Por eso no me quieren acá. Por eso y porque no soy resentida con los hombres como todas las que acá trabajan. ¿Y usted? ¿Qué hace acá?
-Yo iba camino a Taxisco, allá vivo, vengo de la capital. Cada cierto tiempo voy a traer mercadería para vender, un mi primo me la trae de los Estados. Hoy agarré una camioneta y me quedé dormido, el pura lata del chofer no me avisó que ya nos habíamos pasado. Antes de hoy no sabía nada de esta finca, mañana sigo mi camino.
-Sí, pura lata. Ni me hable de ese que no le quiero ver la cara otra vez. ¿Y qué vende?
-No se vaya ofender. Yo vendo ropa para mujeres… ¿cómo le explico?... especiales. Que trabajan de vender compañía… ¿Sí me entiende?.. Estemmm, prostitutas. Hoy, por ejemplo, traigo un montón de zapatos que ya me habían encargado. ¿Quiere ver?
Magda se carcajeó otra vez y declinó la oferta. Esta vez no asustó al perro porque se encontraba todavía ladrando a un ladrón imaginario que quería robarse su pelota. Quizás era ciego.
En la costa se duerme temprano. Para levantarse a trabajar antes que el sol trate de impedirlo. Ellos compartieron el cuarto y el señor arrulló a Magda con parábolas de la vida en Taxisco, los viajes a la capital e historias de brasieres de encaje, calzones rojos cacheteros, hilos dentales de perlas, maquillajes de brillantina y disfraces de lentejuela. Ambos soñaron esa noche, sólo soñaron, con dos bichitos que caminaban en un abrazo lujurioso pegados ambos de la parte de atrás.
Al otro día el señor se levantó temprano para caminar hacia la camioneta que lo llevaría a su destino. Antes de irse, le regaló a Magda un par de zapatos de tacón, no los más caros, con los cuales compensaría un poco su altura para que las otras mujeres no la tildaran de enana. Del odio contra los hombres no podía hacer nada. Antes de irse le prometió que pronto regresaría para venderle un par de plataformas blancas que tenía en su casa con las cuales alcanzaría hasta los pashtes más altos. Luego se despidió sin contacto físico y con una sonrisa sin dientes.
Desde ese día Magda llevaría los zapatos a todos lados luciendo unas piernas más alargadas que nunca. Y profetizaría la segunda venida del señor quien le traería otro par aún más alto, que le permitiría vivir la vida en La Truncadora sin malas miradas ni cuchicheos sizañosos. El señor la había salvado.





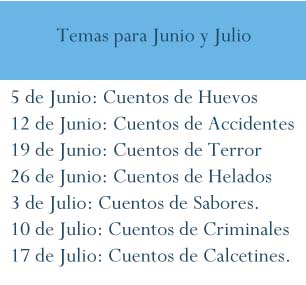




buenísimo, el tema, la relación, etc. me gustó mucho.
ResponderEliminarLo que en idea era algo cómico salió de otro modo. Creo que lo dejaré descansar y quizás en algunos años lo desarrolle más porque creo que tiene un potencial de realismo mágico que no pude explotar. Hay un párrafo que se me escapó y está escrito como mi mero trasero (que, para los que no lo saben, no es bonito).
ResponderEliminar