Por Elena Nuñez
Cuando llegamos al barrio ella pasaba los días asomada a la ventana, saludando a todo Dios. Conocía desde el barrendero que era nieto, sobrino, cuñado, hermano, primo de no sé quien… al adolescente en cholas que la saludaba siempre por su nombre, nieto, bisnieto de alguien que ella conoció. La gente la saluda como quien saluda a un monumento que lleva allí toda la vida. Porque fuera quien fuera que por allí pasara, ella, lo había visto nacer, crecer. De vez en cuando le preguntaba a alguien por fulanito o menganito, y la respuesta era, -¡ay doña María!, se nos fue. Se persignaba -“Que Dios lo tenga en su seno”. El suyo debía ser inmenso, tenía allí hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Su hija la mayor, la que la cuidaba, cada vez se le parecía más, pero ni así, todos sabían que ninguno, tenía en su sangre esa longevidad. El carácter de doña María era agrio y arisco, dura de modos y respuestas antipáticas. Era de las de las que respondía con un simple gesto cuando algo no le gustaba, ese de comisuras hacia abajo y constreñidas.
Cualquiera hubiera supuesto que llegar a esa edad sería la felicidad de cualquiera, pero eso a ella parecía no valerle. Nunca recuerdo haberla visto reír, siquiera sonreír. Lo más un gesto con la cabeza, que yo suponía simpatía, pero quizás solo era suposición mía.
Doña María, digo, aquella mañana cumplía los noventa y nueve. El cumpleaños era una fiesta en su casa. Aquella era una casona antigua, reconstruida una y otra vez, según la generación que la había habitado. Pero siempre la sala con una inmensa mesa de tea, había permanecido, con su trinchante oscuro y su alfombra roja. Allí se reunían, alrededor de doña María, y ella soplaba las velas. Y comenzaron a desfilar por la entrada una multitud de gente, una algarabía de chiquillos, adolescente con pirsin y pelos de pincho, o con melenas indomables, señores mayores con bastón, madres con menacos en brazos, en fin cuatro generaciones unidas por aquella señora de comisuras constreñidas y bajas, que a pesar de ello los reunía cada año.
Desde la azotea de atrás alguno de sus nietos comenzó a tirar cohetes, como si el santo estuviera punto de salir de la iglesia. Los más pequeños sacaron un balón de futbol y allí mismo se pegaron un partidillo de patadas en las canillas. Y las risas de los mayores achispados por el vino de la fiesta, se transformaron en cantos de canciones sin terminar, interrumpidas por las risas.
A eso de las seis de la tarde, la fiesta parecía estar en pausa, el silencio de tanto alborotó denotaba que la algarabía estaba en calma. De igual modo al anochecer como habían entrado por la puerta de la casona, comenzó a desfilar toda aquella multitud. Los 99 habían sido un éxito, los había celebrado como cada año, y con más familia aún que el anterior.
No me extrañaba toda aquella celebración, ni cuanta gente había acudido, ni las generaciones que aglutinaba cada año, lo que me chocaba era siempre el rictus amargo, esa cara de insatisfacción, de acritud y que a pesar de ello, siempre hubiera gente que la tratara con cariño, como si apreciaran algo más allá de ese gesto.
Quizás fuera porque yo no la conocía bien. Quizás porque doña María a pesar de eso era una mujer que se hacía de querer. Al día siguiente, cuando ya la multitud de la familia había despejado la casona, era tradición ir a ver doña María, eso me dijo la relaciones públicas del barrio. Yo pensé, evidentemente, ¿cómo si no entrar en el inventario de que has estado allí?, me refiero en el barrio. Más de uno pensaría, y a ciencia cierta las más, que ella se acordaría de él incluso cuando no estuviera. Así que acudí a esa segunda celebración. Allí estaba ella, con su mata blanca, y su moño en la nuca, ni un pelo fuera, y cómo no, el gesto suyo. Tu eres, me dijo… sin siquiera yo haberme presentado. Sentí algo extraño, como si yo también acabará de entrar en el inventario. Y me nombró a mi madre, que era hermana de los carpinteros, a mi abuelo que se fue Venezuela, y todo eso a más de treinta kilómetros de este Barrio. Con lo que deduje que su memoria era más amplia de lo que yo había supuesto. Yo que siquiera conocía el nombre de mi vecina de piso, aquello me dejó sin palabras, le di una bufanda de color envuelta en papel de colores, ella la miró y me dio las gracias. Me quité de en medio enseguida, y me puse a un lado, a todos los que me siguieron, volvió a hacerle el mismo recorrido genealógico. Nos convidaron a todos a una copita de “Anís del Mono”, aquella botella tallada con el gorila brindando era también una reliquia, ya nadie bebía. Era como un lugar extraño, el mono, doña María, los árboles genealógicos de todos, pero a mí no me hubiera importado, en aquel momento, saber siquiera el nombre de mi vecina, o el del segundo derecha.
Al día siguiente me levanté e hice bizcochón, me acerqué a las puertas de todos los de mi edificio, y me presenté, hola mi nombre es….
skip to main |
skip to sidebar

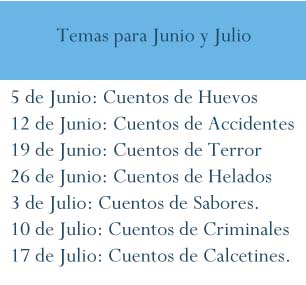
variopinto

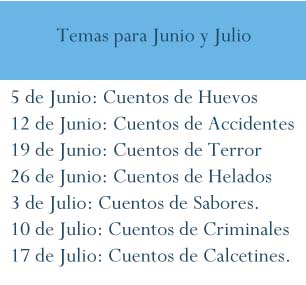
Chat de martesadas:
Archivo del blog
-
▼
2011
(252)
-
▼
diciembre
(18)
- ES NUESTRO ANIVERSARIO
- EL MICROONDAS
- PARA EL MOMENTO DE BAILAR
- FIESTA DE GUARDAR
- BARCO EN ALTA MAR
- CUENTOS DE CUMPLEAÑOS
- NOVENTA Y NUEVE
- RITUAL DE VIDA Y DE MUERTE
- EL CUMPLEAÑOS DE LA ABUELA
- UNA CELEBRACIÓN TRASCENDENTAL
- CUENTOS DE VIAJES
- ME PIERDO EN TUS OJOS
- SOÑADORA DE VIAJES
- EL REEMPLAZO
- 13 PASILLO/14 VENTANILLA
- TU MOTO
- CUENTOS DE CIRCO
- LAS TRAPECISTAS
- ► septiembre (10)
-
▼
diciembre
(18)
Temáticas y Autores:
- A. Quisquinai (1)
- Administrador (30)
- Alvaro Montenegro Muralles (3)
- Amores en silencio (3)
- Anuncios (2)
- Bíblicos (8)
- Camioneta Urbana (6)
- Cristina Zuleta (2)
- Cuento Grupal 1 (1)
- Cuento libre (31)
- Cuentos Alcohólicos (3)
- Cuentos bancarios (4)
- Cuentos contables (5)
- Cuentos de adicciones (2)
- Cuentos de Barba (5)
- Cuentos de Casa (7)
- Cuentos de Cine (14)
- Cuentos de colas (7)
- Cuentos de comida (6)
- Cuentos de Desastres Naturales (9)
- Cuentos de elecciones (3)
- Cuentos de Encuentros (4)
- Cuentos de Esclavitud (8)
- Cuentos de esquelas (3)
- Cuentos de exámen (3)
- Cuentos de Fiambre (8)
- Cuentos de hadas (4)
- Cuentos de Héroes (5)
- Cuentos de hijos (3)
- Cuentos de Hospital (6)
- Cuentos de Jefes (10)
- Cuentos de lápidas (2)
- Cuentos de locura (4)
- Cuentos de Miradas (5)
- Cuentos de Mujeres transformadas (6)
- Cuentos de Narrador Omnipresente (11)
- Cuentos de oficina (1)
- Cuentos de padres (8)
- Cuentos de pelo (1)
- Cuentos de penitencia (3)
- Cuentos de Seducción (9)
- Cuentos de taller (5)
- Cuentos de Teléfono (6)
- Cuentos de vacaciones (4)
- Cuentos de Viejos (7)
- Cuentos Eléctricos (13)
- Cuentos Inocentes (3)
- Cuentos Juveniles (6)
- Cuentos Mágicos (12)
- Cuentos Marinos (4)
- Cuentos Miopes (6)
- Cuentos Musicales (9)
- Cuentos que inician por el final (8)
- Cuentos Románticos (13)
- Cuentos Varios (1)
- Cuentos Vegetales (6)
- Daniela Sánchez (7)
- Días Grises (6)
- Drogas (2)
- Edy González (6)
- Elena Nura (19)
- Esteban Cordón (1)
- Fabiola Arrivillaga (53)
- Fantasmas (9)
- Fobias (12)
- Frases Chapinas (5)
- Gerardo Gálvez (20)
- Guisela Hurtado (3)
- Higiene (2)
- Johan Monette (4)
- Jota E (1)
- Juan Miguel Arrivillaga (2)
- Juan Pensamiento (18)
- Juan Piedrasanta (3)
- Julio Valdez (2)
- Lester Oliveros R. (12)
- Lucía Escobar (6)
- Manuel Chocano (4)
- Manuel Solórzano (18)
- Mariana Hernández Batlle (1)
- Micro Cuentos (12)
- Nicté Walls (25)
- Noticias (2)
- Olga Contreras (46)
- Orlando Gutiérrez Gross (10)
- Oscar Escobar (6)
- Pablo Robledo (1)
- Palabras altisonantes (7)
- Patricia Cortez (17)
- Pecaminosos (10)
- Pornográfico (2)
- Quique Martínez (10)
- Rebeca Arellano (1)
- Rodolfo de Matteis (14)
- Tania Hernández (52)








jajaja le entró la pena por familiarizarse más con sus vecinos. Este cuento muestra el contraste entre un barrio tradicional, donde todos se conocen y se forja la convivencia de una manera más fuerte y estrecha. Mientras que en esta modernidad de ciudad, donde todo es un correr y correr, cada quien en sus cosas, olvidándonos de nuestro entorno y de los que lo habitan. Aquí aplicaría una frase de Mafalda, la cual parafraseo: Lo urgente suele dejar por un lado a lo realmente importante; algo así :P
ResponderEliminarQuién ha escrito este texto?
ResponderEliminar