La pita bendita
Por Manuel Solórzano
Entró a su cuarto como un rayo y cerró tras sí violentamente la puerta. Sentía que el corazón se le iba a salir por la boca, su respiración era incontrolable, puso las manos en las rodillas e instintivamente trataba de ayudar a su cuerpo que luchaba por obtener más aire del que cabía en sus pulmones, se sentí mareado de la agitación pero extrañamente su cara parecía llena de felicidad.
Todavía no podía pensar con claridad pero si sus cálculos no le fallaban, era la última vez que tendría que robar; esta era la quinta vez que lo hacía y al parecer ya era suficiente adrenalina.
Se había robado ya siete rollos de pita del supermercado, cuatro de la tienda de la esquina, cinco de la tienda de manualidades, tres de la ferretería de su tío y con esos dos que traía bajo la camisa sudada eran ya veintiún rollos con los que, si lo que decía en las etiquetas no era mentira, tenía ya doscientos treinta metros, un poco más de lo que había calculado necesitar pero más vale que sobre y no que falte.
Después de un par de minutos se acostó en el piso, se sacó los dos húmedos rollos de pita, cuerpo del delito, y los dejó a su lado mientras se recuperaba por completo. Con los ojos cerrados y la respiración menos agitada, pensaba en que el siguiente paso de su plan era ahora la cera.
Necesitaba una candela grande por cada seis metros de pita, en total, ocho paquetes de candelas, demasiado dinero, comprarlas no podría y peor aún repetir la estrategia utilizada para la recolección de la pita porque ya lo tenían bien identificado en el supermercado y en la tienda de manualidades; su tío no vendía candelas en la ferretería y a la tienda de la esquina no podría regresar nunca, era de allí precisamente de donde estaba llegando, claro, después de darle dos vueltas a la manzana huyendo del dependiente que lo había agarrado infraganti agarrando los dos rollos de pita y había salido corriendo tras él con una cara que no dejaba lugar a dudas, si lo agarraba lo mataba. Esa estrategia ya no era una opción.
Su corazón por fin volvió a latir a un ritmo normal. Pensó que no saldría de esa. Había sido la corrida de su vida, vida que sólo había salvado de suerte cuando el de la tienda atropelló a una pobre señora ya mayor que saliendo de su casa no vio venir al energúmeno a toda velocidad y terminó tirada a media calle junto con un paquete que traía en la mano que resultó ser su almuerzo; el saldo fue una persona herida y dos perros callejeros bendecidos con el maná, el almuerzo de la señora cayendo del cielo, cada uno agarró lo que pudo y salieron corriendo. El dependiente también quedó medio maltrecho y no pudo seguir corriendo.
Como decía, ahora que había logrado salir con vida de la poco ortodoxa forma de conseguir la pita, su mayor problema era el cómo conseguir la cera…en esto meditaba cuando escuchó que su abuela salía lentamente del cuarto donde pasaba sus días y entraba en el baño situado a pocos pasos de la entrada del cuarto. En ese momento todos sus músculos se tensaron, dejó de respirar e hizo la misma expresión que ha de haber hecho Newton cuando le cayó la manzana en la cabeza.
Su abuela vivía en el cuarto de la par, un cuarto semi oscuro en donde aparte de la cama solo habían tres muebles más (si así se les pudiera llamar): un ropero de dos puertas, que en realidad era sólo de una porque la otra era imposible de abrir sin terminar de deshacer todo el viejo armatoste que, a decir de su abuela, era lo único que había logrado rescatar del terremoto del 76. Frente al ropero, a un par de metros, estaba el segundo mueble, una sencilla mesita de pino con un mantel encima de un color que un día, hace mucho tiempo, había sido amarillo y sobre el que tenía un altar al Cristo Negro de Esquipulas. Siempre recordaría así a su abuela: siempre sentada en su silla (su tercer mueble) colocada a los pies de la cama y frente al altar, siempre con el rosario en la mano, colchita en las piernas y una triste soledad en los ojos, ojos que nunca despegaba del altar mientras resignadamente trataba de descubrir si el día que vivía era el último o era otro más que hacía fila. El cuarto siempre permanecía en penumbra. La única luz provenía de la veladora que día y noche brillaba moribunda en el centro de la mesita frente al crucifijo y entre un botecito de agua bendita y un marco de foto redondo de plástico blanco que en algunas hendiduras todavía guardaba el esmalte color oro que en sus días, le dio un aspecto mucho más fino al retrato del difunto abuelo que guardaba en su centro.
Cuatro minutos más tarde la abuela salió del baño. Con un paso lento y parsimonioso entró de nuevo en su oscuro cuarto que ya conocía con la perfección que la invariable rutina diaria dibujaba en su mente. De pronto un golpe de miedo casi vencen sus ya cansadas piernas. Frente a ella y sentado en su cama viendo al altar había una fantasmal silueta; no sabía si seguía dormida, no lograba distinguir bien porque al salir de su cuarto rumbo al baño sus pupilas se habían adaptado al nuevo nivel de luz y por ello cuando regresó al cuarto no veía nada más que siluetas. Antes de poder reaccionar, emitir algún sonido o moverse, la extraña aparición habló.
- Abuela, ¿por qué siempre tienes esa veladora encendida? – La abuela dio un desesperado grito apagado pero al reconocer a su nieto por la vos y que éste no se inmutaba, no le quedó otra que intentar responder.
- aaay mijito, esa veladora es para que el Santo Cristo Negro escuche mis peticiones…
- mmm… o sea que si yo tengo una petición, ¿tengo que tener una veladora como esa para que me escuche a mi también?
La abuela no supo cual era la respuesta correcta a esa pregunta así que decidió responder con otra pregunta.
- ¿Tienes alguna petición que hacerle mijito?
- Si.
- Mira mijo, yo tengo una veladora guardada para eso, si quieres la encendemos y tu le pides al Señor de Esquipulas lo que necesitas y verás como te hace el milagrito.
La abuela se acercó a su ropero, que siempre estaba con llave, y sacó de una bolsa de papel una veladora nueva, tomó una carterita que guardaba debajo del colchoncito que le había puesto a la silla y encendió la veladora, hizo una reverencia y se volvió a su nieto.
- Ahora es tu turno, ven aquí y pídele lo que quieres. - El se acercó y se quedó mirando a su veladora sin saber exactamente qué hacer a continuación. Para su suerte la abuela le facilitó las cosas cuando sin decir nada salió de su cuarto, lo dejó solo y cerró la puerta. Esto le causó un escalofrío en todo el cuerpo. Nunca había estado sólo en ese cuarto que siempre estaba en penumbra y tenía un olor tan único. Sin tardarse nada sacó de debajo de la cama un vaso que había ido a traer de la cocina y había escondido allí antes que su abuela saliera del baño, con cuidado alcanzó la veladora de su abuela que estaba a medio uso y vació toda la cera derretida dentro de su vaso, hizo lo mismo con la veladora nueva y aunque fue poco lo que cayó de ésta sí fue suficiente para llenar un cuarto del vaso que había traído de la cocina.
Desde ese día, según su abuela, él se volvió fiel devoto del Señor de Esquipulas, todos los días él llegaba y se ponía frente al altar, ella lo dejaba solo unos minutos mientras el “rezaba” para luego salir con las manos sobre su pecho, la cabeza agachada y en dirección a su cuarto, todo sin mediar palabra. Su abuela estaba convencida de estar presenciando un milagro porque desde que su nieto llegaba a rezar, las veladoras ya no duraban tres días como siempre sino sólo uno. Esto lo atribuía a algo sobrenatural así que no se atrevía a cuestionarlo. Lo que sí hizo fue desempolvar varias peticiones que nunca se le habían cumplido y con cada una colocaba una veladora nueva. Esto hizo el trabajo mucho más fácil porque el vasito salía casi lleno de cera derretida después de cada “rezada”.
Ya resuelto el problema de la cera, el encerar toda la pita no había sido tan difícil. Ya había calculado que cada vasito lleno alcanzaba para diez metros y con cada diez metros encerados el se sentía estar diez metros más cerca de ella, por eso revisaba bien cada metro de pita encerada, no podía haber ni un sólo pedacito sin una buena capa. Tardó en total dos semanas en terminar los doscientos treinta metros, no había dormido casi nada ni sentía las manos pero al fin estaba lista.
El día había llegado. Con la cara totalmente pintada de ilusión metió en una bolsa la enorme pita y corrió las dos cuadras que los separaban, tocó el portón con la clave que ella conocía pum pumpum pum y al momento se oyeron pasos apresurados hacia él. Ella abrió la ventanita y sin decir nada, le preguntó con un movimiento de cejas: ¿ya?, a lo que él respondió de la misma forma, sólo moviendo la cabeza lentamente de arriba abajo, ¡ya!. Les brillaron los ojos y ella cerró la ventana.
El tomó cuidadosamente uno de los extremos de la pita y la lanzó por encima de la pared, al momento ella empezó a jalarla lentamente desde el otro lado de la pared intentando formar un arco por encima de los bordes evitando así que se raspara la cera. Después de un momento dejó de jalar, él comprendió que era su turno, la parte más difícil de toda esa loca y bendita idea. Empezó a caminar de regreso a su casa dejando tras de sí un camino de pita encerada, en los cruces de calle lo bajaba hasta el piso y en el resto de camino lo iba colocando arriba de los arbustos y de los carros, hasta que llegó a su casa. Se subió al techo y del techo escaló tres metros más en el árbol que había en su patio desde donde se podía ver el techo de la casa de ella.
Se persignó y empezó a jalar la pita, poco a poco veía como se levantaba por encima de las casas, la pita parecía no pesar mucho y subía fácilmente. No sintió ninguna traba en todo el recorrido y cuando la pita se volvió a tensar dudó pero al momento dos jaloncitos suaves pero firmes se hicieron sentir, era la señal acordada, se ruborizó y se agitó de la emoción. Bajó a su cuarto a traer el vaso de plástico que ya tenía preparado. El vaso tenía un agujero en el centro, pasó el extremo de la pita por el agujerito y le hizo dos nudos dentro, apretó hasta que sintió que el nudo estaba firme y el vaso no se desprendería. Sus manos sudaban y temblaban, era el momento. Tomó aire e intentó calmarse. Pensó un momento las primeras palabras que le iba a decir, se humedeció los labios y se puso el vaso en la boca…





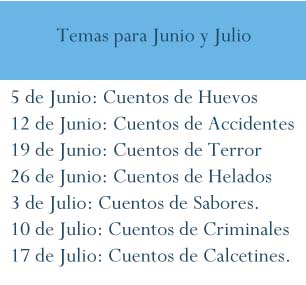




SIMPLEMENTE GENIAL! Bienvenido y más bienvenido con esta historia tan tierna y que me mantuvo pegada hasta el final. Lo felicito!
ResponderEliminarMil gracias Olguita!. Me dio no se qué porque estuvo algo largo, tenía mucha ansiedad de saber qué les parecía. Que alivio ver su comentario!.
ResponderEliminarHola Manu. ¡Buen retorno!, y con ganas. De entrada el enumerar los elementos necesarios (para lo quiera que fuera), me generó mucha intriga. Luego me resultó excesivo el argumento del modo de conseguirlos. A pesar de ello, no perdí “el hilo”. Pero sobre todo lo que me sorprendió fue el final. No me había percatado de que era un niño. Presagiaba algo tenebroso. Y ¡fíjate!, que giro. Resulta una metáfora a la amistad. Como dicen ustedes ¡lindo!
ResponderEliminarMuy bueno! Muy bueno! Como dice Olga, manejas muy bien la trama, y uno está todo el tiempo con la duda de para qué serán la cera y la pita. Tienes frases geniales, y el final está muy bien logrado. Además que el título está genial, con su doble sentido.
ResponderEliminarAhora digo yo, qué envidia, de la buena :)
¡Hola, Manuel!¡Qué alegría volverte a leer!¡Y de qué manera!
ResponderEliminar