Vacaciones
Por Fabiola Arrivillaga
Aún recuerdo el día en el que la cafetera se fue de vacaciones. Era poco más de medio día, el cielo azul y el viento de noviembre me habían dado inevitables ganas de una buena y aromática taza de café, bien cargado, para acompañar la lectura del libro que tenía a la mitad y que podía abrir justo después de la comida, mientras Jeremías hacía la siesta. Aunque no es correcto echarle la culpa al clima o al mes del antojo del café, porque ya era un hábito, casi un vicio, que practicaba durante esos maravillosamente solitarios veinte o veinticinco minutos por día. Por eso, cuando me acerqué al trinchante no pude evitar el grito que fluyó desde mis entrañas, como si me hubieran arrancado una muela del juicio sin anestesia. Fue tan horroroso que el santo de mi marido fue sacado de su sueño, lo que es mucho decir porque aquel duerme como un tronco.
¡No estaba! El aparato había desaparecido de su sitio. Era imposible. Me sentí loca, loca perdida. Entonces noté la taza servida que esperaba a la par de la azucarera y en cuya oreja, atado con un hijo de zurcir, se hallaba el mensaje más bizarro que hasta ese día había yo recibido. Me fui de vacaciones por un tiempo. Vaya. Quién lo habría dicho.
Si bien me pareció lógico que el artefacto pretendiera unos días de paro laboral remunerado para visitar playas, volcanes o lo que se le roncara la gana, poco a poco la ira inundó mis accidentados nervios de pensar en la ingratitud. No pudo siquiera dejarme un sustituto, un vacacionista; no pudo solicitar el período de descanso como hace cualquier trabajador normal. No, sólo el papelito. Talvez creía en eso de “más vale pedir perdón…”
Lo cierto es que comprendí que estaba sola y sin café, por lo que probé con el té. Las primeras tardes extrañé su aroma y la lucecita del “on” prendida hacia el espejo. El té, sin embargo, comenzó a resultarme noble, filosófico y literario, por lo que poco a poco me fui olvidando del prófugo aparato.
Pasados unos ocho o diez días, tocó el cartero a mi puerta y, entre el manojo de sobres, recibos y panfletos iba una postal. ¡Infeliz cafetera!¡Estaba en La Habana!
Me contaba que había anclado en la maravillosa isla caribeña, hospedándose en un hotel del Malecón. Se quejaba del tipo de café de los cubanos y añoraba el mío, el guatemalteco, tan suyo, eso decía. Me hablaba de la salsa y el ron y el tabaco, de la injusta distribución de la belleza en el mundo, de la brisa marina…Leí con asombro aquellas líneas y envidié su vida. Yo, con más años de servicio que ella, con más dedicación y más esmero, jamás me habría atrevido a pensar siquiera en una fuga de ese tipo.Y con la mezquindad que me dejó la postal, proseguí mi vida de té y descontento.
El tiempo continuó su marcha hasta que, otra mañana de jueves, día de correo, entre el paquete iba una nueva postal. ¡Ahora era Miami! Cansada de su vida cubana, se lanzó en balsa a la aventura del estrecho de la Florida, pretendiendo acogerse a la ley de los pies mojados. Hablaba del océano, los tiburones, la deshidratación y el sol. Me contaba como una esquina de su base se había quebrado y como su valiente jarra había sobrevivido estoica el trayecto. Y deseando paz a mi corazón intranquilo, me hacía saber que en su rescate había conocido a un joven guardacostas quien, compadecido, la hizo parte de su vida y de su hogar. Me contaba, emocionada, que creía vivir el sueño americano. Yo me pudrí de coraje y de celos.
Mi alma se volvió oscura, resentida. Mi corazón, duro como una piedra. Y mi taza, impregnada de te y llena de solidaridad, juró jamás contener gota de café alguno. Intenté calmarla pero fue en vano. Las mujeres nos ayudamos, nos apoyamos, y nos acompañamos. Nunca más recibiré lo que salga de la boca de esa ingrata ni cosa parecida, fueron sus palabras, que podrían también haber sido fruto de sentimientos malsanos y rencorosos.
Pero un día no fue el cartero, sino el teléfono el que me trajo nuevas noticias. Había llegado a La Aurora un nuevo avión de deportados; dentro de los pasajeros se contaba una mal empacada cafetera, amarillenta y llena de salitre, que aseguraba ser de mi pertenencia. Quise dejarla a su suerte, pero no pude. Los recuerdos de las tardes de café ablandaron mi alma y fui en su busca. La encontré, pobrecita, sucia y descuidada, hasta parecía haber perdido una buena cantidad de libras. Así que me la llevé a la casa.
Las cosas han cambiado desde su regreso. Una vez la vi mejoradita y con buen color, me fui de viaje yo sola por un fin de semana. Dejé de leer y comencé a escribir. Guardé la caja del te. Llevé a la taza al psicólogo, para que recuperara la fe en el cafecito. Y tarde a tarde, despuecito del medio día, me siento frente a la computadora inspirada por el aroma que de mi cafetera emana.





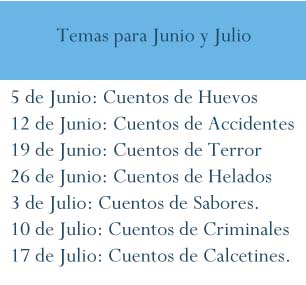




Hola Fabiola, ahora entiendo la demora, te ha quedado en su punto, realmente un relato bien elaborado, fluido, y con sabor a cafeína. hum, que rico.
ResponderEliminar¿¿Qué les dieron de comer a los Arrivillaga de niños??? Madre, me sorprende tan gratamente! Gracias!
ResponderEliminarDe acuerdo con Elena y Olga. Me encantó. Y de veras Fabiola, ¿dónde se consiguen esos polvitos para la creatividad? Los dejo encargados para diciembre.
ResponderEliminar